- Detalles

“La
misión de garantizar con penas y medidas de seguridad precisamente bienes
jurídicos constituye el cometido básico de todo Derecho Penal, y al establecer
qué bienes y valores son merecedores de un tal aseguramiento legislativo, la
función primordial de la Política criminal (…) Frente al arbitrio punitivo de tipos legales que no contienen una
garantía de bienes jurídicos, y que responden, a veces, sólo a una técnica de
manipulación legislativa, la Ciencia penal debe tomar conciencia y adoptar una
consecuente actitud crítica”[1].
Cualquier
interpretación que se intente hacer respecto de la sociedad de la modernidad
tardía y sobre las particularidades del Derecho penal internacional actual -a
partir de octubre de 2009- debe incluir una necesaria referencia a la crisis
más profunda que registra el capitalismo global desde 1929.
Es de
reconocer que el impacto ha sido de tal magnitud que ha logrado transformar las
predicciones y certezas habituales de los analistas económicos, en incógnitas
diversas, hasta ahora sin respuestas.
Las
preguntas de los economistas y las distintas agencias estatales mundiales se
reparten entre las irresueltas incógnitas que
intentan diagnosticar el alcance, la duración y la profundidad de estas
drásticas transformaciones, y las que se plantean “qué
hacer” frente a las mismas.
Hasta
ahora, el sistema ha intentado recomponerse con rápidos reflejos y pragmáticas
recetas, adoptadas a partir de la crisis estadounidense y luego mundial,
mediante un paquete de medidas duramente ortodoxas que se direccionan a
auxiliar financieramente a la banca, a costa de brutales ajustes y recortes del
gasto público de los Estados, que impactan, como siempre ocurre, en el bolsillo
y la economía de los sectores populares.
Pero las
verdaderas y últimas razones de la crisis, su
naturaleza y sus consecuencias sociales, constituyen cuestiones no
dilucidadas por parte de los operadores financieros, las corporaciones
multinacionales y los medios de comunicación occidentales. La magnitud del
quebranto ha provocado también disidencias al interior de los intelectuales
progresistas de todo el mundo.
Algunos piensan al respecto lo siguiente: “Esta crisis financiera
no es el fruto del azar. No era imposible de prever, como pretenden hoy altos
responsables del mundo de las finanzas y de la política. La voz de alarma ya
había sido dada hace varios años, por personalidades de reconocido prestigio.
La crisis supone de facto el fracaso de los mercados poco o mal regulados, y
nos muestra una vez más que éstos no son capaces de autorregularse. También nos
recuerda que las enormes desigualdades de rentas no dejan de crecer en nuestras
sociedades y generan importantes dudas sobre nuestra capacidad de implicarnos
en un diálogo creíble con las naciones en desarrollo en lo que concierne a los
grandes desafíos mundiales”[2].
Otros, por
el contrario, exigen desde el centro del poder financiero que “el sistema
financiero debe ser recapitalizado, en este momento, probablemente con ayuda
pública. En la base de esta crisis se encuentra el hecho de que el sistema
financiero, como un todo, dispone de poco capital. Aun cuando el sistema se
está encogiendo y los malos activos están siendo eliminados, muchas
instituciones seguirán careciendo de capital suficiente para proveer de manera
segura crédito fresco a la economía. Es posible para el Estado proveer capital
a bancos en formas que no impliquen la nacionalización de éstos. Por ejemplo,
muchos miembros del FMI en una situación similar en el pasado han combinado
inyecciones de capital privado con acciones preferenciales y estructuras de
capital que dejan el control de la propiedad en manos privadas”[3].
Los menos,
prefieren la cautela y admiten la falta de insumos conceptuales para
diagnosticar con alguna precisión las consecuencias futuras: “Cuando intentamos comprender un fenómeno tan complejo como
la crisis financiera actual, la primera palabra que surge es modestia. Modestia
respecto del alcance de los conocimientos que tenemos los economistas para
entender lo que está sucediendo; no digamos para aventurar lo que pueda
acontecer”[4].
Lo que no
resulta materia de disputa, hasta ahora, es que la realidad social planetaria,
a partir de la crisis, será mucho más “riesgosa” todavía, producto del descalabro de las grandes variables
económicas y financieras y las nuevas dinámicas sociales que han transformado
al riesgo en la categoría conceptual
que sintetiza y torna inteligible la realidad global; a la incertidumbre como
un dato objetivo de las nuevas sociedades, al miedo (al delito y al “otro”) en un articulador de la vida
cotidiana y al Derecho penal en un fabuloso instrumento de control y dominación
de esas tensiones sociales cada vez más profundas.
No
solamente el terrorismo (especialmente a partir del trágico 11-S y sus réplicas
ulteriores ocurridas en distintas naciones), sino asimismo los desastres
medioambientales, el multiculturalismo, el crimen organizado, la diversidad y
la violencia de subsistencia o de calle, serán las consecuencias más inmediatas
del estatus de quiebra.
También
habrá que ocuparse de las grandes crisis por la que atraviesan las sociedades
contemporáneas, las demandas de soberanía de los países emergentes, la protesta
social y la debilidad de los liderazgos, asentados en consensos precarios y
fugaces, articulados éstos por la desconfianza como valor fundante de una
sociedad nihilista en la que los ciudadanos
se vinculan con sus pares (“los otros”) a través de un escrutinio permanente y cotidiano[5]
y hasta ahora sin vocación de coaligarse detrás de proyectos colectivos.
Esa
desconfianza alcanza también, y muy especialmente, a los que encarnan el rol de
gobernar la penalidad, sus instituciones, sus narrativas y prácticas
colectivas, e influye decididamente en la construcción de las nuevas relaciones
sociales, explicando, entre otras cosas, el peligro, el riesgo y el auge de
nuevas formas de control punitivo.
Por su parte, para el sofista del Anónimo de Jámblico “sólo la sumisión
a la ley, o sea, el estado de legalidad, hace posible la vida en común.
Para este sofista anónimo, el estado de legalidad es uno de los bienes supremos,
pues “una legalidad debidamente establecida origina la confianza
que produce grandes beneficios a toda la colectividad”. El estado de ilegalidad, por el contrario, es uno
en que reinan la desconfianza y el riesgo permanente, lo cual da
lugar a una falta la seguridad cognitiva de los comportamientos personales,
y por ello, a que los hombres experimenten el temor y el miedo. Por
esto, y puesto que “los hombres no son capaces de
vivir sin leyes ni justicia”, a quienes no se someten
a la ley les sobreviene la guerra que conduce a la sumisión y a
la esclavitud con más frecuencia que a quienes se rigen por una recta
legalidad”[6].
Las sociedades de riesgo son, precisamente, aquellas donde
la producción de riqueza va acompañada
de una creciente producción social de riesgos[7].
El aumento de los riesgos está produciendo consecuencias
trascendentales en el ámbito de la política, el biopoder y la gubernamentalidad
de los agregados sociales actuales.
El primer efecto lo constituye la necesariedad de la
implementación de políticas públicas tendientes a gestionar, esto es, a
controlar los riesgos, cada vez más visibilizados por la opinión pública, e
internalizados por la multitud como los nuevos miedos derivados de la
modernidad tardía.
El “riesgo” termina
completando, entonces, un nuevo metarrelato cuya densidad sería capaz de
sustituir y recomponer los paradigmas totalizantes en aparente retirada,
cohesionar los discursos y los sistemas de creencias e imponer políticas
públicas defensistas.
Estas
características se observan, particularmente, en lo que atañe a las respuestas
institucionales que se adoptan en materia de conflictividad social en todo el
mundo, ya sea adelantando la punición, inocuizando a los especialmente
peligrosos y propiciando estrategias de control que recurrentemente menoscaban
las libertades públicas y las garantías individuales decimonónicas, adoptadas
siempre en aras de una mayor “seguridad”, una suerte de “concepto estrella” del Derecho penal actual[8], al que todo le está permitido, sencillamente porque “todos estamos en peligro”.
Y todos lo estamos, porque el riesgo está identificado como riesgo de daño o de
peligro.
Se trata
de un riesgo “negativo”, que el Estado debe gestionar como fin primordial que dota de sentido su razón de ser
postmoderna, dejando de lado las expectativas asegurativas que caracterizaron
al Estado de Bienestar; por ejemplo, la justicia distributiva y la igualdad, la
seguridad social, la estabilidad en el empleo, los miedos a los malestares de clase,
etcétera[9].
El riesgo,
de tal suerte, opera como una forma de gobierno de los (nuevos) problemas “a través de la predicción y la previsión. Se trata de una
tecnología que es común y familiar en el campo de la salud pública”, pero que se extiende especialmente a la justicia penal, “un campo en el que el riesgo se ha vuelto cada vez más
importante como una técnica para ocuparse de aquellos condenados por delitos,
pero también para la prevención del delito”.
(…) “El lugar central ocupado por el riesgo en el gobierno
contemporáneo es un reflejo de un cambio epocal en la modernidad. Este
desplazamiento epocal desde la “modernidad
industrial” hacia la “modernidad reflexiva” es vinculado con la
aparición de los “riesgos de la modernización”, tales como el calentamiento y el terrorismo globales.
Producto del despliegue de las contradicciones del modernismo industrial -especialmente del rápido y autodestructivo desarrollo del
cambio tecnológico conducido por el capitalismo- estos riesgos amenazan a la
existencia humana y crean una nueva “conciencia del
riesgo” que, a su vez, se torna el rasgo organizador central de la
emergente “sociedad del riesgo”.
(…).. En otras palabras, aunque las divisiones sociales tales como la clase y
el género no desaparecen, son reconstituidas en comunidades de seguridad y
protección, unidas más por los riesgos compartidos que por las necesidades
materiales en común. En esta era, las instituciones y concepciones centrales de
la modernidad son puestas en cuestión: hasta el progreso en sí mismo se vuelve
algo que es puesto en duda y sobre lo que se reflexiona críticamente”[10].
Esa
conciencia de los riesgos presentes, parte fundamental de una cultura postmoderna hegemónica unidimensional, se
vale de un retribucionismo y un prevencionismo extremos para confirmar la
vigencia de las normas sociales y anticiparse a “riesgos futuros” ocasionados
por los peligrosos, mediante un “derecho” (interno y supranacional) en estado de permanente excepción[11].
A estas
decisiones draconianas recurrentes, conduce el segundo efecto de la
gubernamentalidad de las sociedades de riesgo, que está dado por el fracaso de
las políticas públicas en la gestión de administración y control de los
peligros, y la necesidad de los gestores institucionales de apelar a un urgente
populismo punitivo como única forma de conservar sus precarios y efímeros
consensos.
El Derecho
penal establece, de esta manera, formas específicas de reacción punitiva no
sólo contra infractores incidentales de la ley, sino también contra quienes
frontalmente desafían el ordenamiento jurídico con el que se identifica la
Sociedad y a los que la dogmática funcionalista denomina enemigos, en cuanto
conculcan las normas de flanqueo que constitucionalmente configuran la
Sociedad, revelan singular peligrosidad y no pueden garantizar que van a
comportarse como personas en Derecho,
esto es, como titulares de derechos y deberes[12]. Con ellos el Estado no dialoga, sino que los amenaza y
conmina con una sanción en clave prospectiva, no retrospectiva, esto es, no
tanto por el delito ya cometido cuanto para que no se cometa un ulterior delito
de especial gravedad (v.gr., la
configuración típica de la tenencia de armas o explosivos o actos de
favorecimiento del terrorismo, como delitos autónomamente incriminados, para
evitar la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud destructiva).
Se ha
afirmado al respecto que “… el Derecho penal del enemigo es, tal y como lo
concibe Jakobs, un ordenamiento de
combate excepcional contra manifestaciones exteriores de peligro, desvaloradas
por el legislador y que éste considera necesario reprimir de manera más
agravada que en el resto de supuestos (Derecho penal del ciudadano). La razón
de ser de este combate más agravado estriba en que dichos sujetos (“enemigos”)
comprometen la vigencia del ordenamiento jurídico y dificultan que los
ciudadanos fieles a la norma o que normalmente se guían por ella (“personas en
Derecho”) puedan vincular al ordenamiento jurídico su confianza en el
desarrollo de su personalidad. Esa explicación se basa en el reconocimiento
básico de que toda institución normativa requiere de un mínimo de corroboración
cognitiva para poder orientar la comunicació en el mundo real. De la misma se
deriva, no sólo un derecho a la seguridad
(Recht auf Sicherheit), sino un verdadero
derecho fundamental a la seguridad (Grundrecht auf Sicherheit)”[13].
Es
necesario, no obstante, establecer algún tipo de precisiones con respecto al
Derecho penal de enemigo, toda vez que la noción ha sido simplificada, muchas
veces descontextualizada y desinterpretada en lo que tiene que ver con su
filiación histórica, sociológica y política.
Se tiende a creer, en general, que la noción de “enemistad” en el Derecho penal
es el producto exclusivo de una construcción funcionalista sistémica,
anatemizada por conservadora según la particular visión de algunos penalistas,
que pretenden hallar la génesis de la misma en el pensamiento de Niklas Luhman (Foto), de Carl Schmitt, o más recientemente de Günther Jakobs, a los que generalmente remiten[14].
Así se ha afirmado que “no creo que
me aleje demasiado de la realidad si digo que la expresión “Derecho penal del enemigo” suscita ya en cuanto se pronuncia determinados
prejuicios motivados por la indudable carga ideológica y emocional del término
“enemigo”. Este término, al menos bajo el prisma de determinadas concepciones
del mundo (democráticas y, sobre todo, progresistas), induce ya desde el
principio a un rechazo emocional de un pretendido Derecho penal del enemigo, y
no sin razón, cuando volvemos la mirada a la experiencia histórica y actual, y
desde ella contemplamos el uso que se ha hecho y que aún se hace actualmente
del Derecho penal en determinados lugares”[15].
La
historia resulta, como de ordinario acontece, bastante más compleja; y desde
una multiplicidad de matices y relatividades nos plantea demasiadas
perplejidades como para permitirnos incorporar subjetividades en este tipo de
análisis, por respetables que pudieran éstas resultar.
Inicialmente,
debemos reconocer que esta separación tajante entre Derecho penal de ciudadano
y Derecho penal de enemigo no siempre encuentra su correlato en la realidad
objetiva.
En todo
enjuiciamiento por un hecho cotidiano, por ejemplo, efectuado de acuerdo a las
reglas del Derecho penal de ciudadano, habrán de entremezclarse lógicas
tendientes a la defensa de riesgos futuros (Derecho penal de enemigo),
sencillamente porque todos los sistemas penales conservan rémoras de ambos
paradigmas[16].
Y las
conservan porque los sistemas jurídicos en la era del Imperio basan su
legitimidad en la capacidad para llevar adelante objetivos éticos mediante la
coacción. Pero aun así, en esta etapa transicional
de consolidación del Imperio, aunque
actúe en un estado de excepción y mediante técnicas policiales, el
derecho no tiene que ver con las dictaduras o el totalitarismo y el dominio de
la ley continúa desempeñando un rol paradigmático.
Así, se ha
señalado sobre el particular: “El derecho penal del enemigo es, aparte del
nombre (aparte del nombre, que a mí personalmente no termina de convencerme, aunque
se trata de una denominación estrictamente científica), una realidad en todos
los ordenamientos democráticos del mundo, pero una realidad que ha de ser
minimizada al grado mínimo de lo estrictamente necesario: esto es, a lo que el
autor citado ha llamado “ámbito nuclear del Derecho Penal del enemigo…”[17].
En otros
términos, coexisten en el Derecho contemporáneo, fragmentos de Derecho penal
liberal y de Derecho penal de enemigo. Y al parecer, eso ha ocurrido en todas
las etapas del capitalismo[18].
Por lo demás, aquellas perspectivas –como digo,
fragmentarias, planteadas en términos de polarización y con evidentes
desajustes históricos- impiden reconocer la verdadera matriz ideológica que
campeaba entre los clásicos del liberalismo durante el capitalismo temprano, a
partir de la construcción ideal del concepto fundacional del “contrato social”.
Justamente, la naturaleza cultural del contrato está
fuertemente anudada a las concepciones binarias de la enemistad, que reproducen la posibilidad de la “amenaza” del Estado con
relación a los infractores, tanto en el orden interno como internacional, y
exhiben concepciones muy similares a los postulados preventistas y
retribucionistas que se critican al derecho penal contemporáneo.
La visión reduccionista analizada concibe a la “modernidad”, en cambio, como un
todo homogéneo y armónico, como un paradigma unitario que viene a superar el
sistema de creencias del “Anciene
Régime” de la mano de un
programa de libertades sin fisuras, que el imaginario de los juristas percibe
generalmente como instituido para el conjunto social, sin exclusión alguna.
Debe recordarse, sin embargo, que el Derecho es también una
parte de la superestructura social, un sistema de control social destinado a
garantizar las nuevas relaciones de producción hegemónicas en cada período de
la historia política.
Por eso, los derechos que otorgó el Estado liberal no
pudieron trascender sus propios límites en términos de autonomía relativa.
Esa autonomía relativa, propia de los Estados capitalistas,
aunque se tradujera como una autoproclamación protectiva de los derechos de
todos los ciudadanos, en realidad resguardaba
los intereses de las nuevas clases dominantes.
Podemos someter a prueba la consistencia de esta
especulación, apelando al propio Rousseau
y su visión respecto de los infractores del “pacto social”, acaso el soporte
jurídico más relevante del sistema capitalista: “Para que el pacto social no sea,
por lo tanto, una fórmula vana, contiene tácitamente este compromiso, el único
que puede dar la fuerza a los demás: quien se niegue a acatar la voluntad
general será obligado por todo el cuerpo, (…) lo cual no significa otra cosa
sino que se le obligará a ser libre, puesto que tal es la condición que dándose
cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal, condición
que forma el artificio del funcionamiento de la máquina política y única que
hace legítimos los compromisos civiles, los cuales, sin esto, serían absurdos,
tiránicos y sujetos a los más enormes abusos”[19]. “Todo malhechor, al atacar el derecho social, se convierte por sus
delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar
sus leyes, y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es
incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da
muerte al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo. Los
procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el
pacto social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del Estado. Ahora bien,
como él se ha reconocido como tal, al menos por su residencia, debe ser
separado de aquél mediante el destierro, como infractor del pacto, o mediante
la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no es una persona moral,
es un hombre, y entonces el derecho de guerra consiste en matar al vencido”[20].
En definitiva, el
pacto social fue una manera de legitimar al legislador una vez que
entraron en crisis las tesis naturalísticas que explicaban dicha legitimación
con arreglo a un mandato sobrenatural del que se hallaba investido el monarca.
El legislador había pasado entonces de ser un simple
intérprete del derecho, a ser su creador. Y esto mereció una respuesta en
términos de legitimación: el contrato[21].
Dejar de lado estas circunstancias históricas, podría
comprometer seriamente una investigación que debe escrutar, entre otros
conceptos, las similitudes y diferencias entre los derechos internos y el
derecho penal internacional contemporáneo.
Por eso, precisamente, nos vemos determinados a advertir
que esas postulaciones importan un esfuerzo ocioso, innecesario, realizado
aparentemente para preservar a los clásicos del liberalismo de cualquier
acercamiento o “contaminación” entre sus discursos y las tesis que
legitiman la guerra contra los
terroristas internos, los enemigos con los cuales el estado no dialoga sino
que, por el contrario, amenaza o directamente combate[22].
El
concepto de enemistad, como podemos observar, es una formulación conceptual de
los clásicos, probablemente anterior a ellos, que se utilizaba -como sigue
ocurriendo en la actualidad- tanto en cuestiones de Derecho interno, como para
resolver las diferencias planteadas entre los Estados.
La
similitud entre el adelantamiento de la reacción punitiva, el deterioro de las
garantías penales y procesales y la violación del principio de proporcionalidad,
manifestaciones éstas características del Derecho penal de enemigo, con la
guerra preventiva moderna, no puede resultar más evidente.
En el
examen del Derecho penal del enemigo y de las cuestiones dogmáticas que el
mismo plantea en el actual sistema penal, se ha puesto de relieve desde una
óptica estrictamente funcionalista normativa que “no se quiere negar que en los
regímenes autoritarios se haga uso de normas de Derecho penal del enemigo. Al contrario.
El Derecho penal del enemigo, en tanto consunto de normas, existe tanto en las
dictaduras como en las democracias. Pero el problema en las dictaduras es de
raíz. Las normas de Derecho penal del enemigo no son ahí ilegítimas porque el
Derecho penal del enemigo lo sea per se,
sino por el déficit de democracia que caracteriza a esos países. En definitiva,
mientras en las dictaduras todas las normas (las del enemigo y las del
ciudadano) son ilegítimas per se, en
las democracias todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, en las democracias
todas las normas (las del enemigo y las del ciudadano) son legítimas per se, y tendrán esa presunción de legitimidad formal y
material hasta tanto no se declare, por el Tribunal imparcial legítimamente
establecido para ello, lo contrario. En última instancia, ahí, en la
posibilidad de un control de legalidad objetivo e impacial, reside la
diferencia entre una dictadura y una democracia”[23]
.
El Derecho
penal interno de los Estados, con estas categorías, tiende a parecerse cada vez
más, en sus lógicas, a la guerra. Veremos, a su vez, cómo la guerra condiciona
y resignifica al Derecho internacional. Y veremos también cómo esas guerras no
encarnan enfrentamientos entre naciones, a la usanza clásica, sino operaciones
de limpieza de los enemigos efectuadas directa o indirectamente por el Imperio.
[1]
Polaino Navarrete,
Miguel: “El injusto típico en la teoría del delito”, Mario A. Viera Editor, Buenos Aires, 2000, pp.
672 y 673.
[2] Delors, Jacques y Santer, Jacquees, ex presidentes de la Comisión Europea;
Helmut Schmiidt, ex canciller
aleman; Máximo d'Alema, Lionel Jospin, Pavvo Lipponen, Goran Persson,
Poul Rasmussen, Michel Rocard, Daniel Daianu, Hans Eichel,
Par Nuder, Ruairi Quinn y Otto Graf Lambsdorf: “La crisis no es el fruto del azar”,
disponible en http://www.lainsignia.org/2008/junio/int_002.htm
[3] Strauss-Kahn, Dominique, edición
del día 23 de septiembre de 2008 del
diario “La Nación”, disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052547
[4]
Torrero Mañas, Antonio: “La crisis financiera internacional”,
Instituto Universitario de Análisis Económico y Social”, Universidad de Alcalá,
texto que aparece como disponible en
http://www.iaes.es/publicaciones/DT_08_08_esp.pdf
[5] Rosanvallon, Pierre: “La
contrademocracia”, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2007.
[6] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre
el actualmente denominado “Derecho Penal de Enemigo”, Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, número 7,
2005, que se halla disponible en
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[7] Climent
San Juan, Víctor: “Sociedad del Riesgo: Producción y Sostenibilidad”,
Revista de Sociología, N°. 82, 2006, p. 121, disponible en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263896.
[8] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p.76.
[9] O´Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 168 y 169.
[10] O´ Malley, Pat: “Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal”,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y 22.
[11] Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”,
Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 6.
[12] Polaino
Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del Derecho penal en
las sociedades modernas: ¿más Derecho penal?”, en “El Derecho penal ante las
sociedades modernas”, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2006, p. 76.
[13] Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y
mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2011, pp. 426 s.
[14] Marteau, Juan Félix: “Una cuestión central en la relación
Derecho-Política. La enemistad en la política criminal contemporánea”, Revista
“Abogados”, edición noviembre de 2003.
[15] Gracia Martín, Luis: “Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal
de Enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, número
7, 2005, que se halla disponible en
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf
[16] Jakobs,
Günther: “Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo”, en “El
Derecho Penal ante las sociedades modernas”, Editora Jurídica Grijley, Lima
2006, p. 23.
[17]
Polaino Navarrete,
Miguel: “¿Por dónde soplan actualmente los vientos del Derecho Penal?”, en Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo
Dias / coord. por Manuel da Costa Andrade, Maria Joao Antunes, Susana Aires de Sousa, Coimbra Editora, Universidad
de Coimbra, Vol. 1, 2009 (Direito Penal), ISBN
978-972-32-1776-6, p. 483.
[18] Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós,
Buenos Aires, 2002, p. 40.
[19]
“El Contrato Social”, Primera Edición Cibernética, la
cual aparece como disponible en
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/contrato/libro1.html.
[20] Sobre las posibilidades de una interpretación
de los textos roussonianos en ese sentido, véase Pérez del Valle, en CPC,
nº 75, 2001, pp. 597 ss.; y también Jakobs, en Jakobs/Cancio, (n. 1), pp. 26 s.
79 Véase Rousseau, Jean Jacques,
El contrato social o Principios de derecho político, Libro Segundo, V, citado
según la edición, con estudio preliminar, y traducción, de María José Villaverde, 4ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, reimpresión de 2000, Lib. II,
cap. V, pp. 34 s.
[21]
Hassemer, Winfried: “Derecho
Penal y Filosofía del Derecho en la República Federal
de Alemania”, Portal DOXA de Filosofía del Derecho, Nº 8, p. 176, texto que se
puede encontrar como disponible en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf
[22] Aguirre,
Eduardo Luis: “Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal de
enemigo”, disponible en
http://derecho-a-replica.blogspot.com/2010/05/consideraciones-criminologicas-sobre-el.html
[23] Polaino-Orts, Miguel: “Verdades y
mentiras en el Derecho penal del enemigo”, en Revista de l Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nueva serie, año 5, nº 9, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2011, p. 453.
- Detalles
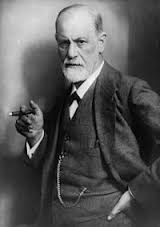
En principio, podríamos intentar acotar la multiplicidad de
significados y significantes en boga,
delimitando y diferenciando las definiciones “jurídicas” de las “no jurídicas”, como propone Feierstein[1].
El artículo II de la Convención de la Organización de las
Naciones Unidas sobre prevención y sanción del delito de Genocidio (CONUG)
establece la definición jurídica universalmente aceptada:
“En
la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a)
Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d)
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado
por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
La definición jurídica
de genocidio adoptada en este caso ha sido objeto de numerosas y justificadas
críticas -algunas de las cuales ya hemos examinado- vinculadas generalmente a
la excesiva rigidez de la caracterización, que exige un singular elemento
subjetivo del injusto, consistente en una intencionalidad destructiva explícita en el autor y que, al propio tiempo, excluye como víctimas
probables de genocidio, entre otros, a
los grupos políticos.
Es evidente que el tipo penal, en los términos en que es
redactado, debió haber sido actualizado, cosa que reclamaba el Informe Whitaker[2],
recomendando la extensión de la protección legal a los grupos políticos, a los que concebía, al igual
que los grupos religiosos, como formando parte de una ideología.
En efecto, los tramos más salientes del Informe aluden expresamente
a las debilidades de la Convención, sugiriendo modificaciones a la misma. En lo
que concierne a los aspectos que hacen al tipo objetivo que determina los
grupos protegidos, objeta puntualmente la exclusión de los grupos políticos y
sociales, y de otros agregados como las víctimas a las que mancomuna su
identidad sexual.
Ya en aquel momento, el Informe se expedía a favor de una
modificación de la Convención o, alternativamente, de la sanción de un
Protocolo facultativo abierto a la ratificación de todos aquellos Estados que
se avinieran a evaluar con esta amplitud la cuestión de los grupos protegidos[3].
La intangibilidad e impermeabilidad del texto legal,
empero, no puede entenderse a esta altura de la historia sino como una clara
intencionalidad de los Estados dominantes de ponerse a cubierto por hechos propios futuros, en caso de una
reforma que ampliara, por ejemplo, la protección a otros colectivos de
probables víctimas.
No deben olvidarse, en este sentido, las graves violaciones
a los derechos humanos que se han perpetrado desde la segunda posguerra sobre
grupos políticos, disidentes, enemigos internos, “terroristas”, etcétera.
Como ya expresamos, resulta como mínimo llamativo que en
una era donde los debates y polémicas más enconadas involucran especialmente
cuestiones políticas e ideológicas, los grupos políticos no configuren sujetos
protegidos especialmente por la ley internacional. Es interesante tener en
cuenta de qué manera la doctrina internacional más autorizada ha aportado
argumentos contundentes en la dirección que postulamos[4].
Kurt Jonassohn,
director del Instituto de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de
Montreal, Canadá, llegó a señalar que, de este modo, incluso “se llega a una
contradicción interna entre los elementos del Derecho internacional dado que,
con la aprobación en 1951 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
la cual define al refugiado como aquella personas con “fundados temores de ser
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas”, resultaría que “aquellos que pueden o logran huir de un
genocidio serían reconocidos como refugiados, mientras que aquellos que por
cualquier razón no pudieron escapar del
mismo genocidio no serían reconocidos como víctimas del mismo”[5].
La especulación, en este último caso, no supone en modo
alguno un reclamo de ampliación del tipo penal, y con ello, del poder punitivo de los Estados, sino que
debe ser vista como un esfuerzo por fortalecer la garantía de igualdad ante la ley, ya que dejar al
margen de la protección a los grupos políticos podría derivar, fatalmente, en
una excusa para legitimar su exterminio.
En ese caso, la situación resultaría paradójica y
contradictoria en un momento de la historia en el que la profundización de las
democracias formales -el tránsito de los “Estados de
Derecho” a los “Estados Constitucionales de Derecho” o modelos garantistas, en
expresión de Ferrajoli[6] -
suponen, justamente, el otorgamiento de “más derechos” y, también, el
reconocimiento del derecho a reclamarlos por parte de los ciudadanos, a través
de mecanismos tales como la petición ante las autoridades o la protesta social.
La Reforma Constitucional argentina de 1994, que incorpora
al Derecho interno los pactos y tratados internacionales (CN, 75 inc. 22),
configura un ejemplo emblemático de esa evolución jurídica: “son los mismos modelos
axiológicos del derecho positivo y no solamente sus contenidos contingentes -su “deber ser” y no sólo su “ser”- los que en el Estado
constitucional de Derecho son incorporados en el ordenamiento, como derecho
sobre el derecho en forma de límites y vínculos jurídicos a la producción
jurídica. Se deriva de lo anterior una innovación de la estructura misma de la
legalidad, que es acaso la conquista más importante del Derecho contemporáneo:
la regulación jurídica del mismo Derecho positivo, no sólo por lo que hace a
las formas de producción, sino en cuanto a los contenidos producidos”[7].
En este caso, se estaría frente a la legitimación de
demandar más derechos por parte de las víctimas, y de más víctimas a
identificarse como tales y acceder por derecho a la reparación del daño
inferido por la ofensa.
Por ende, los grupos políticos
e incluso aquellos otros que se coaligan y luchan, por ejemplo, por su identidad sexual -sin que esto implique una enumeración taxativa- deberían
también ser sujetos de derecho en casos de ofensas perpetradas en claves de
genocidios reorganizadores.
Si en los Derechos nacionales el derecho a la protesta
social es caracterizado como el primer derecho, un reclamo de mayor ciudadanía como forma elemental y
básica de los excluidos de visibilizarse a sí mismos, como réplicas remanentes
de los sistemas neoliberales de explotación, el derecho de las víctimas a ser
reconocidas como tales en el caso de genocidios o delitos de lesa humanidad
implican analógicamente un reclamo de ciudadanía
global y suponen una alternativa superadora que de ninguna manera podrían
menoscabarse en este proceso de consolidación de sociedades más democráticas a
partir del otorgamiento de esos derechos.
Precisamente porque, en estos casos, se trata de víctimas
que han sido naturalizadas o invisibilizadas por un Derecho restrictivo del
tipo “suma cero”, que ha convalidado las asimetrías sociales a través de
consignas insustanciales e inveteradamente reiterados para negar derechos, como
la que reza que “el derecho de uno termina donde empieza el de los demás”[8].
Una democracia constitucional de Derecho debería
inexorablemente contemplarlos: “en un sistema institucional como el nuestro
delegamos la toma de decisiones, delegamos el control de los recursos
económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el
Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a
aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo más importante de nuestras
vidas está en manos de otros (…) parece importante reclamar el derecho a la
protesta como un derecho esencial… (...) No hay democracia sin protesta, sin
posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia
no puede subsistir”[9].
En este caso, la protesta debe entenderse como una forma
directa de petición, manifestación y participación democrática, propia de las
sociedades que poseen instituciones menos eficaces, desarrolladas y
consistentes, tal como acontece en el sistema jurídico internacional.
Es más, existen antecedentes concretos en este sentido. Por
ejemplo, las atrocidades registradas en Camboya durante el régimen de Pol Pot, y las dificultades para ser
tipificadas como genocidio debido a las limitaciones que impone la propia
Convención en su definición, seguramente implicaron una dificultad objetiva en
términos de reconocerse como tal y a acceder a los derechos que les
corresponden a las víctimas de hechos aberrantes que ofenden la conciencia
jurídica de la humanidad[10].
Las definiciones que trascienden los aspectos
exclusivamente jurídicos, y se nutren de otros insumos interdisciplinarios,
proporcionan elementos muy valiosos para intentar arribar a una perspectiva
superadora, dinámica y crítica de las características del genocidio, y a
visibilizar un número hasta hora indeterminado de víctimas que esperan ser
reconocidas como tales por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
Así, Henry Huttenbach
señala que “el genocidio es la destrucción de un grupo específico
dentro de una determinada población nacional o incluso internacional[11]”. Más categóricamente, Robert Melson afirma que el genocidio supone “una política pública llevada a cabo principalmente por el
Estado, cuya intención es la destrucción total o parcial de una colectividad o
categoría social, generalmente un grupo comunal, una clase o una facción
política”[12]. Horowitz
define al genocidio como “una destrucción estructural y sistemática de personas
inocentes por un aparato burocrático estatal”[13].
Estas nociones conceptuales, incorporadas en la obra de
Daniel Feierstein[14], permiten iniciar un análisis conceptual sobre algunas
variables no frecuentemente exploradas y tan relevantes como las claves y
técnicas utilizadas para construir cada una de aquellas.
III.- Genocidio y abuso del poder punitivo
estatal
La aparición del poder punitivo de los Estados como
un dato constitutivo y constituyente de la conducta genocida, según se deriva
de las definiciones transcriptas, permite hacer algunas consideraciones
tendientes a profundizar en el significado de este concepto.
La primera de ellas es la convicción imperante de que los
Estados fuertemente centralizados, donde se han protagonizado este tipo de
políticas públicas de aniquilamiento en la modernidad, han sido Estados no
democráticos: “Ningún genocidio del siglo XX fue perpetrado en
países donde reinaba la democracia. Ésta aparece, hasta ahora, como la única
barrera eficaz contra las tentaciones genocidas.Todos
los gobiernos que planificaron genocidios siempre comenzaron por destruir, a
los ojos de sus fieles, la imagen del enemigo, futura víctima. Cuanto más
inserto en el corazón de la sociedad se hallaba ese enemigo -en la familia, en
la aldea, en la ciudad, en la comunidad- más peligroso parecía: viviendo bajo
el mismo techo, podía incendiar la casa y envenenar a los habitantes. Un
enemigo lejano, abstracto, no hubiera tenido características suficientemente
marcadas y fáciles de imaginar, lo bastante atemorizadoras como para impulsar a
los sujetos a la matanza”[15].
Por supuesto, menuda tarea tendríamos para caracterizar,
con estas categorías, la destrucción de Dresden mediante un innecesario y
brutal bombardeo aliado durante la segunda guerra, el lanzamiento de bombas
atómicas sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki, y las matanzas
indiscriminadas en Vietnam.
En tales casos, aunque aceptáramos que los ataques masivos
no se perpetraron en países democráticos, sí en cambio fueron llevados cabo por una potencia que
se presume democrática. Peor aún: se autodenomina la primera democracia del
planeta. Respetando el marco temporal que propone la cita, habré de omitir
entonces toda referencia a los trágicos sucesos de Irak y Afganistán, que
arrojan la misma perplejidad e inauguran las políticas públicas de exterminio
durante este siglo.
La segunda reflexión apunta a encontrar denominadores
comunes que permitan explicar las causas por las cuales un Estado desarrolla
prácticas genocidas. Ya hemos abundado en la necesidad de incorporar al
análisis del genocidio sus objetivos permanentes de deconstrucción y reorganización
de relaciones sociales, declinando la tentación reduccionista de asumirlo como
hitos de excepcionalidad de la historia de la humanidad, atribuible únicamente
a designios extremos y aislados de crueldad, maldad o perversión de los
ejecutores.
Este tipo de ejercicios de simplificación encierra un
objetivo ideológico claro, ya que resulta un razonamiento “que exonera a todos
los demás y especialmente a todo lo demás… Cuanto más culpables sean ellos más
a salvo estará el resto de nosotros”[16].
Por ello, es necesario entender al genocidio como una
tecnología de poder vinculada inexorablemente con la exacerbación del poder
punitivo de los Estados, destinado a reorganizar una determinada sociedad sin
la presencia de los indeseados.
Si mejor se prefiere, como la expresión más destructiva de
la violencia, en la que los Estados poderosos utilizan la ideología como
sustento de sus actos criminales, desatando su agresividad en un plan
sistemático e inexorable para aniquilar a un pueblo[17].
Mientras más marcadas sean las características policíacas
de los Estados, menos incidencia cultural y social tendrá el paradigma del
Estado Constitucional de Derecho, y en esas condiciones de máxima tensión
política existen muchas más posibilidades que un Estado recurra a
prácticas genocidas[18].
Podríamos añadir, y así lo postulamos como eje de las
políticas a articular para prevenir los crímenes
de masas, que a mayor consolidación de la democracia, habrá menos
posibilidades de que se perpetren este tipo de crímenes horrendos, y viceversa.
Por ende, el fortalecimiento de discursos y prácticas en
favor de la tolerancia y el respeto frente a la diversidad, el
multiculturalismo, el pluralismo y la otredad como articuladores de la vida
cotidiana, deberían operar como ejercicios de anticipación consistentes frente
a cualquiert intento genocida.
La convivencia armónica, la disminución de los indicadores
de violencia, la construcción de discursos tolerantes y la profundización del
Estado de Derecho son el mejor dique de contención para estas pulsiones
mortales.
Respecto al interrogante
de cuándo un Estado se convierte en genocida, para Yves Ternon -cirujano francés experto en comportamientos de exterminio-,
el genocidio constituye “el momento final de una crisis anunciada” por actos
previos, a partir de los cuales cabe identificar su desencadenamiento: para
identificarlo, se han aislado una serie de acontecimientos que van desde los
primeros actos de discriminación, pasando a las agresiones físicas, hasta una
secuencia programada de destrucción que deroga los derechos cívicos de los
miembros del grupo-víctima, los despoja de su nacionalidad y culmina en su
expulsión, deportación, persecución y masacre: “en dichas secuencias subyace un proceso de radicalización
ideológica en torno a un principio básico de carácter excluyente, del cual se
desprende su incompatibilidad con los dilemas que el grupo percibido como
amenaza le plantea. El lenguaje no juega en este punto un papel menor:
valiéndose de la jerga y los eufemismos deshumaniza y demoniza a las víctimas,
distorsiona la verdad volviéndola funcional a los objetivos del agresor”[19].
Los mencionados procesos de radicalización ideológica,
entendidos como condicionamientos acumulativos, como precondiciones que
profundizan la situación de vulnerabilidad de las víctimas[20], van desde las tentaciones racistas hasta la asunción de
la propia ilegalidad en la comisión de estas prácticas como un derecho y un
deber de identidad nacional, elemento éste muy presente en el imaginario y las
narrativas de los genocidas argentinos[21].
No puede leerse de otra manera, tampoco, la desembozada
explicación pública de funcionarios de alto rango de Estados Unidos: “Actuaremos de manera multilateral cuando podamos, y
unilateralmente cuando lo juzguemos necesario”, porque “consideramos que la
región del Cercano Oriente es de vital importancia para los intereses
nacionales de EEUU”[22] .
Según la denominada “teoría del loco”, de Richard Nixon, “los
enemigos de EEUU deben entender que se enfrentan con chiflados de
comportamiento imprevisible y que disponen de una enorme capacidad de
destrucción. El miedo los llevará entonces a plegarse a la voluntad
estadounidense. Este concepto había sido elaborado en los años 50 en Israel por
el gobierno laborista, cuyos dirigentes “predicaban a favor de actos de
locura”, como escribió el ex primer ministro Moshé Sharett en su diario íntimo. Además, estaba en parte
dirigido contra EEUU, juzgado como poco confiable en esa época”[23].
Estas lógicas militarizadas, aunque primitivas, no son
originales. Durante todo el siglo XX, las grandes matanzas fueron precedidas
por una fascistización de los discursos y las relaciones sociales, por
pulsiones de muerte autoritarias que fueron socavando la convivencia armónica
entre minorías y mayorías, o entre Estados dominantes y Estados dominados, que
culminaron siempre en ejercicios de exterminio estremecedores.
La idea paranoica de la “amenaza” externa o interna exhibe
un desarrollo histórico sin demasiadas variantes y con muchas regularidades de
hecho, que se reiteran, como veremos, en la mayoría de los crímenes masivos que
asolaron a la humanidad[24].
El prevencionismo radical que traducen las gramáticas y las
prácticas policiales del imperio, instalan una lógica de la enemistad respecto
de los “diferentes”, verdadero germen de los genocidios, imposible de
distinguir de otras lógicas pretéritas en las que se basaron grandes aniquilamientos de la modernidad.
Por ello, los momentos que preceden estos crímenes, y las
percepciones ulteriores de las víctimas integran también el concepto de
genocidio, si seguimos la caracterización procesual de Lemkin y de otros
pensadores contemporáneos, que advierten sobre la reiteración y reproducción de
prácticas previas que consisten en destruir el entramado social y las relaciones
de cooperación y solidaridad preexistentes, con el objetivo de reorganizar
mediante la violencia el orden que ha de sobrevenir luego de perpetrados los
crímenes masivos[25].
En el caso del genocidio armenio, el primero del siglo XX e
increíblemente silenciado y negado pese a su estremecedora magnitud, el
intelectual turco Taner Akcam explica críticamente el sentido de las
“amenazas” que se cernían supuestamente sobre el Estado turco, y que
motorizaron finalmente una agresión que costó alrededor de un millón y medio de
vidas[26]
. “La República de Turquía, dice Akcam,
ha heredado la política y la estructura administrativa del Imperio Otomano. La
modernización no permitió el acceso al poder a nuevos grupos sociales, sino que
se basó en una arcaica tradición imperial, en donde el Estado es independiente
de la sociedad y está organizado en oposición a ella. La sensación de amenaza
de derrumbe progresivo del imperio provino de ciertos acontecimientos
históricos, como la planificación de las grandes potencias durante los siglos
XIX y XX de repartirse el Imperio Turco Otomano. Como reacción surgieron los
conceptos panislámicos y panturcos para rescatar la estructura estatal. Según
el Tratado de Sèvres (1920), Turquía debía ser repartida entre las grandes
potencias, y a los armenios se les había prometido un Estado independiente al
Este de Anatolia, lo cual no se cumplió. Como los dirigentes turcos deseaban
crear una república homogénea, se encontraron con una barrera a la realización
de su proyecto. Dice al respecto Akcam:
“Como complemento de la idea de “enemigo externo” surgió la idea de “enemigo
interno”. Al quitarles toda influencia, los fundadores encontraron una salida
fácil: negaron la existencia y prohibieron la discusión de todo grupo social”[27].
Inseguridades, incertidumbres, transformaciones repentinas
de la estructura social, modificaciones en las relaciones de poder, derrotas,
en fin, miedos, se metabolizan entonces como “amenazas” atribuibles a un “otro”
(generalmente corporizado en minorías raciales, religiosas, nacionales o
políticas) con cuyas particularidades identitarias no se puede convivir a
riesgo de perder lo conseguido.
Por lo tanto, es probable que ese entramado de condiciones
objetivas y subjetivas, posibiliten que
el odio, los prejuicios o los miedos se sinteticen y se sincreticen respecto de
un “otro”, un “distinto”, que pasa a ser percibido como el origen de todos los
males por el Estado dominante, y su sociedad, y convertirse en sujeto pasivo de
la expiación.
La posibilidad de “identificar” a un tercero como el
causante de nuestros males es un ejercicio de simplificación al que el ser
humano viene echando mano desde los albores de la humanidad, pero además es una
forma de los poderes punitivos desbocados de legitimar la venganza.
Al miedo animista de las civilizaciones primitivas siguió
el miedo religioso del medioevo, sustituido por el miedo al Leviatán, y luego por el miedo al otro
durante la modernidad[28].
Como señaló Freud,
ante situaciones de máximo sufrimiento, se ponen en marcha en el ser humano
determinados mecanismos psíquicos de protección[29]:
“Pese a todo el horror que puedan causarnos determinadas
situaciones -la del antiguo galeote, del siervo en la Guerra de los
Treinta Años, del condenado por la Santa Inquisición, del judío que aguarda la
hora de la persecución-, nos es, sin embargo, imposible colocarnos en el estado
de ánimo de esos seres, intuir los matices del estupor inicial, el paulatino
embotamiento, el abandono de toda expectativa, las formas groseras o finas de
narcotización de la sensibilidad frente a los estímulos placenteros y
desagradables”[30].
Esos mecanismos psíquicos de protección, claro está,
también -y con mucha mayor razón- deben abarcar los sentimientos de
las víctimas de los genocidios, si queremos completar un concepto abarcativo,
holístico, de los mismos.
Estados autoritarios, precondiciones objetivas y
subjetivas, tentativas autoritarias de legitimación de la venganza,
fascistización de las relaciones sociales y
miedos abismales, se imbrican en la connotación procesual que le
adjudicamos al crimen masivo, que no se agota en el momento en que se perpetra la matanza, sino que lo
trasciende e incluye la generación de las condiciones previas y también los
cambios culturales, sociales y psicológicos ulteriores en el caso de las
víctimas, los sobrevivientes y los
perpetradores.
[2] Feierstein, Daniel: Estudio Preliminar a la
edición argentina de Raphael Lemkin:
“El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p.
32. Cabe recordar que el Informe Lemkin entendía ya en ese momento a la
exclusión de esos grupos de víctimas como “falencias” y “debilidades” de la
Convención, que se prolongarían en el tiempo.
[3] Feierstein, Daniel: Estudio
Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin:
“El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p.
31.
[4] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La
palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 424.
[5] Jonassohn,
Kurt: “What is Genocide?”, en Helen Fein (ed); Genocida Watch, Yale University
Press, 1992, p. 18, citado por Daniel Feierstein:
Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed.
Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 28.
[6] Ferrajoli, Luigi: “Il diritto como sistema
de garanzie, Revista Ragion Pratica, Año 1, Número 1, 1993, p. 147.
[7] Ferrajoli, Luigi: “Il diritto como sistema
de garanzie, Revista Ragion Pratica, Año 1, Número 1, 1993, p. 147.
[8] Gargarella, Roberto: “No hay democracia sin
protesta. Las razones de la queja”, reportaje de Esteban Rodríguez, disponible en
http:// www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta%
20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
[9] Gargarella,
Roberto: “No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja”, reportaje
de Esteban Rodríguez, disponible en
http:// www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta%
20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
[10] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los
muertos”, Ed. Ediar,
2011, p.471.
[11] HUttenbach, Henry: “Locating the Holocaust on the Genocida Spectrum: Towards a Methodology
of Definition and Categorization”, “Holocaust and
Genocide Studies”, Vol. 3 Nº 3, 1998, p. 295.
[12] Melson,
Robert, “Revolution and Genocide”, University of Chicago Press, 1992, p. 26
[13] Horowitz,
Irving: “Taking Lives: Genocide and State Power”, New Brunswick, Transaction
Books, 1980.
[14] Feierstein,
Daniel (compilador) “Genocidio. La administración de la muerte en la
modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 25, y Feierstein, Daniel: "El genocidio
como práctica social", Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2008, p. 59.
[15] Kapuscinski , Ryszard: “La cacería del
otro”, El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 21, marzo de 2001, p. 31.
[16] Bauman,
Zigmunt: “Modernidad y Holocausto”, Sequitur, Toledo, 1997.
[17] Kuyumciyan, Rita: “El primer
genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta,
Buenos Aires, 2009, p. 17.
[18] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una
contribución penal eficaz a la prevención delos crímenes contra la humanidad?”,
Plenario, Publicación de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, pp. 7 a 24, disponible en
hptt//www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf,
publicado luego como “Crímenes de Masa, Ediciones Madres de Plaza de Mayo,
2010, Buenos Aires.
[19] Lozada, Martín: “Justicia
universal versus imperialismo judicial”, El Dipló, Le Monde Diplomatique,
número 19, enero de 2001, pp. 28 y 29.
[20] Kuyumciyan,
Rita: “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”,
Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 41.
[21] Gutman,
Daniel: “Sangre en el monte. La increíble aventura del ERP en los montes
tucumanos”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2010, p. 181.
[22] Madeleine Albright, por entonces embajadora ante
la ONU, en un discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad en el curso de
la primera intervención armada en Irak, citado por Chomsky, Noam: “Estados Unidos,
un Estado ilegal” en El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 14, agosto de
2000, pp. 18 y 19.
[23] Chomsky,
Noam: “Estados Unidos, un Estado ilegal”, en El Dipló, Le Monde Diplomatique,
número 14, agosto de 200, pp. 18 y 19.
[24] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La
palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p.
463.
[25] Feierstein, Daniel (compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América
Latina”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, p. 52.
[26]
Kuyumciyan, Rita: “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de
la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 69.
[27] Kuyumciyan, Rita: “El primer genocidio del siglo XX.
Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 69.
Estremece la comprobación de la existencia de una suerte de denominador común
durante el siglo XX, al que muchos llamaron “autogenocidio”, que es la
consecuencia directa de la construcción de un enemigo interno, depositario de
las acechanzas, los riesgos y los miedos, y por ende portador de todos los
males. El otro, el distinto, aquel con el que no es posible convivir, al que le
està reservado el aniquilamiento.
[28] González Duro, Enrique:
“Biografía del miedo”, Debate, 2007, pp. 15, 42 y 73.
[29] Freud, Sigmund: “El malestar en la
cultura”, www.librodot.com, 2002, p. 15, disponible también en
http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-sigmund-malestar-en-la-cu.pdf
[30] Freud,
Sigmund: “El malestar en la cultura”, www.librodot.com, 2002, p. 15, disponible también en http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-sigmund-malestar-en-la-cu.pdf
- Detalles
“PRIMERAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EVALUACIÓN CRÍTICA DEL SISTEMA ADVERSARIAL (NUEVO PARADIGMA DE GARANTÍAS VERSUS TECNOLOGÍAS EFICIENTISTAS Y DESEMBARCO COLONIAL DE LA PUNICIÓN Y EL CONTROL)".
Se recibirán ponencias hasta el día 7 de mayo de 2013 a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Están invitados a participar de estas jornadas abiertas y pluralistas los trabajadores, profesionales (sean o no juristas), estudiantes, funcionarios, magistrados de las agencias judiciales, operadores de los distintos poderes de todo el país y de la región latinoamericana, militantes de organizaciones sociales y colectivos interesados.
PROGRAMA:
Día 9 de mayo.
16 Hs.
Apertura a cargo del Defensor General de la Provincia.
16,15 hs. INICIO DEL TRABAJO EN COMISIONES.
Comisión N° 1: Sistema adversarial y medidas de coerción. Puesta en práctica y evaluación político criminal: ¿“Problemas de implementación” o asignaturas pendientes en materia de elaboración de una política criminal unitaria?.
18,00 hs
·
El sistema adversarial ha cumplido sus primeros dos años de vigencia en La Pampa. Como todo proceso de reforma, ha deparado indudables avances en materia procesal, sustituyendo un ordenamiento mixto que ya no daba respuestas acordes a las demandas de adecuación de nuestro sistema de persecución y ordenamiento penal al paradigma de la Constitución.
Pero también, paradójicamente, ha presentado nuevas complicaciones y perplejidades. Los discursos y las prácticas de los operadores, la confusión discursiva que opera como sustento político criminal, en la que parecen convivir inarmónicamente distintos relatos, la permeabilidad respecto de los clamores populares que se asientan en discursos draconianos, la utilización y naturalización de los más graves mecanismos de coerción sin un análisis de convencionalidad y constitucionalidad consistentes, el retroceso en materia de garantías en aras del nuevo fetiche unidireccional de la celeridad, la tentación permanente de caer en un populismo punitivo, el eficientismo estadístico como una nueva deformación de las perspectivas de los “padres fundadores” del Código, son solamente algunas de las cuestiones que creemos necesario empezar a debatir orgánicamente, por primera vez. También, la influencia de los organismos internacionales que promueven la instauración de este tipo de sistemas acusatorios desde perspectivas colonizantes francamente regresivas, pero también la indudable necesidad de preservar y fortalecer, a la vez, nuestro actual sistema, constituyen puntos de partida relevantes que ameritan un encuentro que permitan la discusión más democrática y fraterna. Creemos, en definitiva, que el debate y la reflexión son los mejores aliados de un sistema adversarial de máximas garantías. A eso apuntamos, y es ése el objetivo que impulsa al Ministerio Público de la Defensa de La Pampa a llevar a cabo estas jornadas.
Día 10 de mayo
16,30 Hs.
Panel Único:
PROPUESTA DE REVISIÓN DE DECISIONES JUDICIALES POR JURADOS POPULARES
El presente proyecto de revisión judicial por jurados populares, a debatirse en el encuentro, tiene como finalidad la puesta en vigencia de las cláusulas constitucionales, legales y procesales relativas al juicio por jurados en el ámbito del proceso penal, mediante su implementación en un régimen jurídico en función del cual se habilite una instancia de revision de sentencias judiciales, ya firmes, donde no se ventilen nuevos hechos y/o prueba, por el cual un jurado popular pueda eventualmente disponer el cese de la vigencia de una sentencia condenatoria, su confirmación o su conmutación cualitativa o cuantitativa.
Por otra parte, la experiencia democrática revela la multiplicación de colectivos en demanda de justicia, expresados en asociaciones y organizaciones no gubernamentales, que podrían a partir de esta iniciativa comenzar a perfilar su incorporación formal a la toma de decisiones
En esta iniciativa se analizará su naturaleza jurídica, las posibles variantes que podrían presentarse, y en ese mismo sentido, se aportarán algunas claves de estudio sobre la conveniencia de la adopción del sistema impulsado en las distintas modalidades de aplicación.
La propuesta reconoce parentescos con otras instituciones, hoy vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, y se intenta compatibilizar una alternativa novedosa que permita incorporar gradualmente -en un primer momento, en un horizonte acotado- el mandato constitucional de juzgamiento popular en juicios criminales, en el marco de una tendencia que auspicia la profundización de los espacios democráticos en la administración de justicia.
En este caso, la democratización se concreta, apelando a una instrumentación que no debería originar costos institucionales, ya que en estos supuestos no se ocasionarían consecuencias irreversibles o irrevisables, dada la naturaleza de los ámbitos de aplicación implicados.
2.- Fundamentos:
2.1.- Formular un aporte concreto, práctico y específico a la democratización en la administración de justicia;
2.2.- Fortalecer la legitimación de los pronunciamientos jurisdiccionales, planteando una alternativa superadora en cuanto al fundamento y justificación del castigo, que ahora contaría con el escrutinio directo y democrático de representantes populares;
2.3.- Multiplicar la publicidad en la sustanciación de procesos penales;
2.4.- Permitir la participación popular no letrada en la revisión de sentencias y colocar un nivel de revisión último;
2.5.- Reforzar el sentido de justicia de una condena, en orden a una instancia última de debate;
2.6.- Reglamentar un régimen de aplicación que desplace la vigencia de otras instituciones, tales como el indulto o la conmutación de pena;
2.7.- Mejorar los niveles de ajuste republicano en la aplicación judicial de penas;
3.- Perspectivas de funcionamiento:
Habiendo sido planteada en forma precedente la propuesta en forma teórica, y resumidos los objetivos que la motivan, se hace necesario en el presente apartado desarrollar algunos aspectos que hacen a su desarrollo operativo.
Para ello, se estructura en este acápite la diferenciación con otros institutos con vigencia similar, las variantes que en consecuencia podrían plantearse, las problemáticas que pueden visualizarse en cada caso, concluyendo con el desarrollo de la opción definitiva y su debida fundamentación.
3.1.- Diferencias con otras instituciones.
Con arreglo al anticipo, y como enfoque liminar conviene establecer algunas instituciones hoy vigentes, en relación a las cuales podrían encontrarse analogías, y en virtud de ello establecer la diferencia que se verifica en cada caso con el instituto que se aborda.
Por su denominación, quizás el instituto con el que podría confundirse es con la revisión judicial. En este caso se impone diferenciar el aspecto instrumental de la acción de revisión (que en el régimen ritual anterior se regulaba por vía de recurso), en función de que para su procedencia se requiere la aparición de hechos nuevos y/o nueva prueba en virtud de la cual revisar una sentencia condenatoria firme. En cambio, en la presente propuesta puede o no existir esa plataforma novedosa, pues bastaría con la pretensión de revisar popularmente un pronunciamiento judicial; ello así, toda vez que, en definitiva, la resolución del tribunal popular no va a revocar una sentencia condenatoria, sino disponer la interrupción del nexo punitorio (cancelación de pena) en un caso concreto.
Desde luego que se advierte un parentesco con otras instancias de consulta popular, donde a diferencia de estas últimas, no se tiene como motivo de consulta la ratificación de un fallo condenatorio, sino aspectos de legislación general, mientras en la iniciativa puesta a consideración se pretende una fallo popular con alcances particulares.
Por otra parte, y atendiendo los alcances de lo que se proyecta sobre la posible actuación del jurado popular, la similitud más notoria en materia de las decisiones a tomar se manifiesta con el actual proceso de indulto y conmutación de penas, que con arreglo a la Ley N° 727 en la provincia de La Pampa (aunque se repite todas la provincias y la Nación) tal atribución se conserva en favor del Poder Ejecutivo. En efecto, ambos procesos tendrían los mismos alcances extintivos o conmutativos de la pena. Sin embargo, la diferencia estriba en la naturaleza de matriz monárquica del procedimiento actual del indulto y lo que supondría una adecuación democrática y republicana de ese instituto, según lo aquí proyectado.
También, aunque resulte redundante, debe diferenciarse claramente del mentado juicio por jurados propiamente dicho, en función de que el tribunal popular no intervendría en la instancia propiamente de juicio, sino en un segmento del proceso, cuando el mismo haya concluido, y tampoco su intervención se proyecta sobre el abasto de justicia por los hechos que se fijen (propia de la etapa plenaria) sino de la dispensa de pena por motivos de política criminal.
3.2.- Algunas variantes propuestas en cuanto a su implementación.-
Como recurso autónomo
Como reglamentación del indulto
Como una instancia de consulta popular de última conformidad
3.3.- Problemáticas que se plantean.-
Requisitos de habilitación de la instancia
Procedimiento de selección de jurados
Organismos que intervengan coadyuvando a la acción del jurado
Poder del Estado al que se encuentre sujeto a superintendencia
Requisitos para la adopción de una decisión por parte del Jurado (mayorías)
Alcances del fallo del jurado popular
4.- Conclusiones finales.-
4.1.- Se trata de un ensayo de nuevas perspectivas e inquietudes tendientes a provocar el debate sobre formas concretas, específicas y acotadas de democratización de la justicia. La experiencia podrá poner en evidencia las percepciones e intuiciones colectivas sobre un área sensible de la administración de justicia, las dificultades de instrumentación que pudieran verificarse y las consecuencias de todo orden, derivadas de formas más directas de participación popular en la administración de justicia.
4.2.- Supone una primera discusión sobre las posibilidades de adecuación de la iniciativa en el orden local, local que permita su aplicación el clave no desculturizante.
4.3.- Alternativas estratégicas de puesta en debate del proyecto.
- por un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal que incorpore el régimen propuesto;
- por una consulta popular o referéndum con participación de propuestas de los partidos políticos;
- por un procedimiento mixto de tratamiento del proyecto de ley sujeto a dictámenes vinculantes producidos en foros y audiencias públicas;
- por un proyecto de decreto del P.E. que reglamente el régimen de indulto (Ley N° 727) y decline competencias en favor de un jurado popular;
- por una nueva ley que regule el juicio por jurados en la administración de justicia penal, conforme lo prevé el art. 1, 2° párrafo del CPP, no obstante lo cual ésta es solamente una opción para discutir, también este caso, con todas las organizaciones sociales interesadas en el tema, de manera abierta y absolutamente participativa.
- Detalles
 El Derecho Penal Internacional puede entenderse como el conjunto de normas de Derecho Internacional que establecen consecuencias jurídico penales para sus infractores1.
El Derecho Penal Internacional puede entenderse como el conjunto de normas de Derecho Internacional que establecen consecuencias jurídico penales para sus infractores1.
Lo que actualmente conocemos como Derecho Penal Internacional es producto de un afianzamiento sistémico que se ha dado paulatinamente durante el siglo pasado, en un contexto de incremento de las tasas de criminalidad a nivel mundial, ante la que se ha planteado una reacción jurídica de distinta y variada intensidad, que ha ido cambiando en la medida que se consolidaba la estructura normativa internacional, en base a la cooperación interestatal respecto de la prevención y conjuración de graves conductas ilícitas.
El primer nivel de reacción articulado a nivel internacional estuvo relacionado con asociaciones interpersonales para cometer delitos tales como el tráfico de estupefacientes y la falsificación de moneda, que ameritaron el concierto y la colaboración mutua entre los Estados perjudicados por este tipo de prácticas.
Todavía en el marco del Derecho internacional público, sin mencionar antecedentes remotos tales como los intentos por evitar la guerra entre los monarcas y de preservar relaciones más o menos pacíficas entre ellos, el Derecho penal internacional (como configurador de delincuencia y de responsabilidad penal a nivel internacional) aparece al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, por el que se trataría de perseguir penalmente al emperador de Alemania Guillermo II Hohenzollern, iniciativa ésta que no pudo concretarse ante la negativa de Holanda de entregar al acusado2.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la influencia mundial de la creación y puesta en práctica de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, el concepto de Derecho Penal Internacional se comenzó a explicar como el conjunto de normas que sancionaba aquellas conductas que atentaban contra la paz y la humanidad, lo que supuso también un impulso sin precedentes y un importante grado de autonomía científica del derecho internacional de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario3.
“En el mundo contemporáneo, los llamados delitos internacionales y delitos de carácter internacional condicionan el perfeccionamiento del Derecho Penal Internacional. Así pues, existe la necesidad objetiva de coordinar la prevención, represión y sanción de estos delitos; al mismo tiempo, acordar la aplicación de los medios jurídicos internacionales y nacionales, bajo la condición de colaborar internacionalmente (colaboración interestatal) en la esfera de la lucha contra la delincuencia”4.
Efectivamente, el Derecho Penal Internacional ha debido compatibilizar un actuar recíproco con el Derecho Penal y Procesal Penal de cada nación, e incluso con el Derecho de Ejecución Penal, tal como se evidencia con las referencias normativas de la Corte Penal Internacional, la máxima expresión conjunta lograda a nivel ecuménico, cuya premisa esencial es la prevención y la represión los delitos internacionales o los delitos de carácter internacional a través de la aplicación conjunta de las normas del Derecho Penal Internacional y las normas del Derecho Penal Nacional.
El tránsito de un incipiente Derecho Internacional, que también en materia penal funcionaba antiguamente en base a tratados de cooperación y amistad celebrados por las naciones, dio lugar con el tiempo a un sistema de Derecho Penal que a nivel global pasó a contar con dos instrumentos fundamentales luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que por su relevancia modificaron el orden jurídico internacional existente hasta ese momento.
La comunidad internacional, de manera paulatina, fue desarrollando un sistema penal expansivo y distinto del que regía en los ordenamientos internos de los Estados nación.
Esas diferencias son justamente las que marcan los distintos grados de evolución que se verifican entre ambos sistemas.
La excusa que se brindó, y que se brinda, por parte de la Comunidad Internacional para justificar la existencia de un sistema penal generalmente remiso a ajustarse a los paradigmas de un Derecho penal liberal, radica en la evidencia de la perpetración de gravísimos crímenes contra la humanidad, cometidos incluso por gobiernos elegidos democráticamente, frente a cuya evidencia aquella no debía ni podía dejar de reaccionar.
De esta manera, se pone en marcha un sistema penal global de indudable rigurosidad, que convive con una selectividad comprobable en materia de criminalización de esas graves afrentas a los Derechos Humanos que fueron, justamente, las circunstancias que explican su nacimiento5.
Para asegurar su vigencia, además, el Derecho Penal Internacional demandó una limitación explícita de un principio hasta entonces angular de la convivencia pacífica universal: la noción de la soberanía externa de los Estado, que pasa de ser un concepto ilimitado, a un concepto que se encuentra fuertemente acotado a dos normas que se concebían fundamentales: el imperio de la paz y la tutela de los Derechos Humanos.
Desde entonces, los Estados, con un poder limitado sobre sus propios nacionales, deben asimilar la existencia de un conjunto de normas internacionales que configuran un “código internacional para decidir cómo comportarse y cómo juzgar a los demás”6.
Enfrentados a un conflicto interno, tradicionalmente ajeno a la esfera del Derecho internacional y sobre el cual dicho orden jurídico no podía pretender aplicar sus normas -y mucho menos aplicar normas penales-, el Derecho reclama ahora intervención. Lo que antes era concebido como una probable intromisión en los asuntos internos de los Estados, ahora es concebido como un conflicto internacional en estado embrionario que amenaza no solamente a los derechos humanos sino fundamentalmente a la paz y a la seguridad internacional7.
En suma, sobre la génesis del sistema punitivo internacional cabe concluir: “Ante la necesidad de asegurar la aplicación del poder penal frente a determinados supuestos especialmente graves, frente a la pretensión de intervención internacional en lo que hace a la determinación de reglas mínimas de convivencia social que todos los individuos han de respetar, surge entonces el concepto del Derecho penal internacional. Así, sin desechar el tradicional concepto de responsabilidad estatal, será esta incipiente rama del Derecho la que busque vincular “los conceptos de aplicabilidad universal de las normas (Derecho internacional público), con los conceptos de responsabilidad individual (Derecho penal), de manera que la conducta respectiva queda sujeta a una punibilidad internacional autónoma (principio de responsabilidad directa del individuo según el Derecho internacional público)”8.
1 Ambos, Kai: “La construcción de una parte general del Derecho Penal Internacional”, en “Temas actuales del Derecho Penal Internacional”, Montevideo, 2005, p. 13.
2 Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: “Derecho Penal. Parte general”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 187
3 Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: “Derecho Penal. Parte general”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 190.
4 Alcántara Terán, Wilson: “Derecho Penal Internacional. Una aproximación al concepto de Derecho Penal Internacional”. disponible en www.pensamientopenal.com.ar/02072007/peru01.pdf -
5 Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro: “Derecho Penal. Parte general”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 192.
6 Otero, Juan Manuel: “¿Más Derecho Penal? Castigo y Derecho Penal Internacional”, Jura Gentium, Revista de filosofía del derecho internacional y de la política global, disponible en http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/wlgo/otero.htm
7 Hardt, Michael; Negri, Antonio: “Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, 2004, p 53.
8 Otero, Juan Manuel: “¿Más Derecho Penal? Castigo y Derecho Penal Internacional”, Jura Gentium, Revista de filosofía del derecho internacional y de la política global, disponible en http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/wlgo/otero.htm
- Detalles
La guerra
ha sido el medio, tan eficaz como brutal, mediante el cual el sistema capitalista mundial ha superado
sus crisis cíclicas, reconvertido su economía de paz, disputado mercados
coloniales y atravesado las grandes depresiones y las dificultades que se
plantearon a los procesos de acumulación y expansión del capital.
Se ha
afirmado: “En la etapa imperialista todos los territorios coloniales ya se han
repartido, lo mismo que las zonas de influencia. Más necesitado aun de
territorios económicos que en su afable ciclo anterior, el imperialismo procede
a una redistribución periódica del mundo colonial. La penetrante observación de
Clausewitz cobra aquí pleno valor:
“la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. El apetito
de materias primas, combustibles y mano de obra barata, una irrefrenable
necesidad de nuevas zonas para la inversión de capitales, el control de las
comunicaciones y la disputa feroz por los mercados mundiales, son otros tantos
signos distintivos del imperialismo contemporáneo. (…) Las guerras devastadoras
entre las potencias imperialistas rivales o el “talón de Aquiles” fascista
contra el proletariado llegan a ser las armas primordiales en la lucha moderna
por la plusvalía mundial”[1].
A través
de la historia, el capitalismo ha
superado sus crisis mediante la apelación recurrente a la guerra. Los períodos
de pacificación han permitido, en cada
caso, una reconversión de su economía y posibilitado nuevas etapas cíclicas de
recomposición del sistema a escala planetaria.
La guerra
ha implicado además, desde siempre (en la psicología, las representaciones y
las intuiciones de las multitudes), un elemento de galvanización social que,
como denominador común de los Estados soberanos durante la modernidad temprana,
ha desatado enormes reacciones de patriotismo y una necesaria coalición entre
los partidos liberales y las burguesías de los países centrales, que apelaron a
las conflagraciones como forma de hacer frente a las crisis sistémicas del
capitalismo financiero[2].
Sin embargo, la guerra ha experimentado también importantes
transformaciones conceptuales y simbólicas. Desde los albores de la Modernidad,
y hasta comienzos del siglo pasado, la guerra era una cuestión que incumbía
únicamente a los Estados y se dirimía exclusivamente entre ellos.
Los enemigos, integrantes de los ejércitos regulares de
potencias extranjeras, eran reconocidos “como
iustus hostis (esto
es, como enemigo justo en el sentido,
no de ‘bueno’, sino de igual y, en tanto que igual,
apropiado) y distinguido tajantemente del rebelde, el criminal y el pirata.
Además, la guerra carecía de carácter penal y punitivo, y se limitaba a una
cuestión militar dilucidada entre los ejércitos estatalmente organizados de los
contendientes, en escenarios de guerra concretos que finalizaba mediante la
concertación de tratados de paz que incluían el intercambio de prisioneros y cláusulas
de amnistía”[3].
Ya en la Primera Guerra imperialista, se advirtió una
modificación cualitativa y cuantitativa en las formas de concebir y llevar a
cabo los enfrentamientos armados. Los cambios en la táctica y la estrategia
bélica acompañaban la evolución tecnológica y los progresos científicos, que
eran a su vez los emergentes de nuevas formas de articulación y ordenamiento
del poder mundial, el derecho internacional, la soberanía y los Estados.
Si bien la contienda quedaba ahora limitada a los ejércitos,
las nuevas tecnologías de la muerte y las formas masivas de eliminación del
enemigo, constituyeron el prólogo de la masacre que durante la Segunda Guerra
enlutó al planeta, con la devastación sin precedentes de la población civil,
ciudades arrasadas, la utilización de armas atómicas, y el juzgamiento final de
los vencidos por parte de los primeros tribunales competentes para entender
respecto de la comisión de crímenes contra la Humanidad. Esa fue la última gran
confrontación entre naciones, entendido el concepto con arreglo a las pautas
tradicionales mediante las que hemos incorporado culturalmente el concepto de
guerra.
Las guerras actuales, en cambio, ya no son cruzadas
expansionistas tendientes a anexar territorios, ni a imponer una determinada voluntad
o ganar espacios en la disputa por mercados internacionales.
Por el contrario,
representan hoy en día una disputa cultural, se llevan a cabo con la
pretensión de imponer valores, formas de gobierno y estilos de vida, que
coinciden con un sistema económico y político determinado: la democracia
capitalista impulsada por el Imperio, una novedosa figura supranacional de
poder político[4]
.
Por lo tanto, a partir del desmembramiento de la ex Unión
Soviética y la caída del Muro de Berlín, el Imperio fue el encargado de
administrar el aniquilamiento de los enemigos, en una confrontación que debe
acabar necesariamente con la colonización cultural, territorial y económica de
los “distintos” -generalmente estigmatizados como “terroristas”- en un mundo
unipolar.
Estas características se exacerbaron, indudablemente, a
partir del 11-S y el incremento del riesgo que surge del primer ataque sufrido
por los Estados Unidos en su propio territorio, aunque habían formado también
parte del arsenal ideológico y cultural de los genocidios reorganizadores
perpetrados luego de la segunda guerra mundial.
La inmediata decisión de enfrentar al terrorismo apelando a
cualquier tipo de medios, adquirió una renovada significación de “guerra justa”, en la que no era
valorada positivamente la condición pacífica de la neutralidad que caracterizó
al derecho de gentes hasta el siglo
XIX.
En cambio, la participación en este tipo de conflictos pasa
a ser exhibida como una obligación
moral, asumida para contrarrestar o neutralizar
los riesgos que supone la supervivencia de los enemigos. Cualquier
medio, entonces, es válido para eliminar a los enemigos, incluso antes de que
éstos hayan llevado a cabo conducta de agresión u ofensa alguna[5].
Todo es legítimo si lo que quiere preservarse es un determinado
orden global, liderado de manera unilateral. Precisamente, para que ese poder
único alcance los fines proclamados de la paz y la democracia, “se le concede la fuerza indispensable a los efectos de
librar -cuando sea necesario- guerras
justas en las fronteras, contra los bárbaros y, en el interior, contra los
rebeldes”[6].
La censurable noción de “guerra
justa” -vale señalarlo- estuvo vinculada a las representaciones
políticas de los antiguos órdenes imperiales, y había intentado ser erradicada,
al parecer infructuosamente, de la tradición medieval por el secularismo
moderno.
Entonces -y también ahora-
supuso una banalización de la guerra y una banalización y absolutización del
enemigo en cuanto sujeto político. A este último se le banaliza como objeto de
represión, y se lo absolutiza como una amenaza al orden ético que intenta
restaurar o reproducir la guerra, a través de la legitimidad del aparato
militar y la efectividad de las operaciones bélicas para lograr los objetivos
explícitos de la paz, el orden y la democracia[7].
El caso testigo de esta nueva impronta de la guerra lo
configura la política exterior de los Estados Unidos, que pese al cambio de su
administración y el padecimiento de una fenomenal crisis financiera y política
interna, podría igualmente emprender en el futuro una nueva cruzada ética
contra Irán o Corea del Norte, cuando no ha logrado todavía saldar
decorosamente sus cruentas intervenciones policiales en Irak y Afganistán.
Al respecto, se ha entenido que el 11 de septiembre ha cambiado
nuestra subjetividad de ciudadanos de occidente, ha puesto al descubierto la
falsa conciencia de nuestra invulnerabilidad, la ilusión inconsistente de
nuestra seguridad eterna, el miedo a que “nosotros” engrosemos la lista de
víctimas que, durante otras catástrofes terribles de la segunda mitad del siglo
XX, afectaban a un mundo que considerábamos exterior, habitado por otros, de cuya existencia y padecimientos el primer mundo tomaba
conocimiento a través de las plácidas lecturas de los periódicos o mirando en
la televisión programas informativos que relataban guerras sin muertos, heridos
ni destrucción masiva[8].
La principal perplejidad que plantea el mundo globalizado
es que ya no existe ese mundo exterior y
que esas certidumbres ficticias son capaces
de desmoronarse como un maso de naipes[9].
La crisis inédita de la noción de soberanía pone al
descubierto la distinta relación de fuerzas de los Estados y la potencia
fenomenal de las corporaciones para prevalecer frente a éstos y confundir
amañadamente sus intereses con los de aquellos.
Concluida la división del mundo en bloques, la política
-condicionada por el interés supremo del capital financiero, que no reconoce
fronteras aunque sí, desde luego, intereses- no pasa a ser exterior sino que,
por el contrario, nos encontramos frente al desafío inédito de una política interior del mundo[10].
Por el contrario, en vez de percibirse los atentados como
delitos contra la humanidad, se los ha concebido como una suerte de “nuevos
Pearl Harbour” contra los que es preciso
reaccionar de la manera más irracional que se recuerde desde la Segunda Guerra,
basándose en la idea anacrónica de una guerra
justa, sustentada en un derecho de excepción, que contraría la idea misma
del derecho como forma pacífica de resolución de las diferencias[11].
Estas
formas novedosas de autoridad y poder imperial, se profundizaron a partir de la
caída del muro de Berlín y la debacle de la experiencia socialista de la ex
Unión Soviética y los países del Este. Se anunció entonces el “fin de la historia”, de los
grandes relatos y de las utopías igualitarias (lo que se conoció también como
el “fin de las ideologías”)
y dio comienzo la era del pensamiento
único, donde las gramáticas conservadoras ganaron rápidamente un consenso
inusitado a nivel mundial, respaldándose en la alianza reaganthatcherista y el
Consenso de Washington, durante las décadas de los años 1980 y 1990.
La
ideología de mercado ha contribuido singularmente, desde entonces, a la
degradación del medio ambiente, la expoliación irracional de los recursos, la
inequidad, la injusticia social, la
concentración brutal de la riqueza, un crecimiento nunca visto de la violencia, la exclusión y la pobreza.
Y ahora
asistimos a una situación global en la que no solamente las fuerzas productivas,
sino más propiamente los sistemas financieros, desbordaron las fronteras de los
Estados nacionales, con lo que la crisis y la decadencia no pueden observarse
nunca fuera del imperio, sino incorporadas a su parte más íntima[12]. “La crisis financiera desemboca, dos años después de la
quiebra del Banco Lehman Brothers, en el castigo a la población del Viejo
Continente, firmemente “invitada” al sacrificio para expiar faltas que no
cometió. Aunque desde la era Reagan-Thatcher se conoce bien la propensión de
los gobiernos neoliberales a agitar el espantajo de la deuda pública (mantenida
por los bajos impuestos consentidos a su clientela acomodada) para reducir los
gastos del Estado, privatizar las
empresas públicas, recortar los programas sociales y debilitar los sistemas de
protección social, no podía precedecirse que lo conseguirían otra vez, dada que
la habitual “estrategia de shock” parecía tener que deslizarse esta vez
por una puerta bastante estrecha”[13].
El
paradigma neoliberal resultó, finalmente, el que menos tiempo mantuvo su
hegemonía en toda la historia de la humanidad. En menos de dos décadas, se ha
visto sumido en una crisis de proporciones bíblicas.
No
obstante, ese corto período le alcanzó igualmente para profundizar las
estrategias globales de segregación y violencia, bajo el pretexto de un combate permanente contra el
terrorismo.
También,
ha ganado un generoso espacio en materia cultural, fascistizando las relaciones
internacionales y legitimando el derecho penal de emergencia a través de retóricas
vindicativas y utilitaristas, que se han insertado exitosamente en las lógicas
de los ciudadanos de la aldea global.
“En los quince años transcurridos desde entonces, el
mundo imperialista no aprendió nada ni olvidó nada. Sus contradicciones internas
se agudizaron. La crisis actual revela una terrible desintegración social de la
civilización capitalista, con señales evidentes de que la gangrena avanza”,
decía León Trotsky en 1932[14] , en un trabajo que describía las crisis cíclicas del
capitalismo y su imbricación con las guerras. La cita conserva una dramática
actualidad y se asemeja demasiado a una profecía autocumplida. En plena crisis del capitalismo mundial, Estados Unidos conserva 28.000 efectivos y 106 bases militares en Corea del Sur (según da cuenta la periodista Telma Luzzani en su libro "Territorios Vigilados", una investigación destinada a describir el modus operandi de las bases norteamericanas en Sudamérica), acaba de destinar dos bombarderos invisibles con capacidad nuclear de última generación, para realizar (nuevos) ejercicios militares conjuntos con el gobierno afín de Seúl (mientras se detalla públicamente un plan para destruir de manera sistemática y gradual todos y cada uno de los monumentos que norcorea dedica a sus héroes), en lo que se considera una de las provocaciones más explícitas en las que incurriera en los últimos tiempos, colocando nuevamente al mundo al borde de un holocausto.
Se trata, evidentemente, de un nuevo ejemplo absolutizante del poder imperial, tendiente a reeditar un estatus de guerra, fundado en una supuesta amenaza al orden ético que se intenta imponer a los insumisos con la única legitimidad que confieren la prepotencia militar, la capacidad de hacer efectivas sus prácticas de coerción, y la complicidad de los organismos internacionales que autorizan las agresiones bélicas, delegando en el gran gendarme la custodia de la paz, la democracia y el "orden" global.
Se trata, evidentemente, de un nuevo ejemplo absolutizante del poder imperial, tendiente a reeditar un estatus de guerra, fundado en una supuesta amenaza al orden ético que se intenta imponer a los insumisos con la única legitimidad que confieren la prepotencia militar, la capacidad de hacer efectivas sus prácticas de coerción, y la complicidad de los organismos internacionales que autorizan las agresiones bélicas, delegando en el gran gendarme la custodia de la paz, la democracia y el "orden" global.
[1] Ramos, Jorge Abelardo: “América Latina: un país”, Ediciones Octubre,
Buenos Aires, 1949, p. 16.
[2]
Aguirre, Eduardo Luis: “Inseguridades
globales y sociedades contrademocráticas. La desconfianza como articulador del
nuevo orden y como enmascaramiento de las contradicciones Fundamentales”, en “Elementos de Política Criminal. Un abordaje
de la Seguridad en clave democrática”, Universidad
de Sevilla, trabajo de investigación presentado para la obtención del DEA,
Programa de Doctorado “Derecho Penal y Procesal”, Universidad de Sevilla, 2010.
[3] Frade, Carlos: “La nueva naturaleza de la guerra en el
capitalismo global”, Le Monde Diplomatique en español, septiembre de 2002,
disponible en http://www.sindominio.net/afe/dos_guerra/naturaleza.pdf
[4] Hardt, Michael- Negri, Antonio: “Multitud.
Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos Aires, 2004, p
41.
[5]
Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio”, Ed. Debate, Buenos
Aires, 2004, p 30.
[6] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 27. En este caso, lo
ocurrido en Irak importa un ejemplo por demás elocuente. Los invasores (la denominada
“Autoridad Provisional de Coalición Iraquí”) fueron habilitados para “colaborar” en la
creación de un Consejo de Gobierno,
compuesto fundamentalmente por “notables” afines a los intereses
norteamericanos, durante cuya “administración” entraría en vigencia
originariamente, desde el 10 de diciembre de 2003, el Alto Tribunal Penal Iraquí, que debería
juzgar (ratione materiae) las graves
violaciones a los derechos humanos (crímenes de guerra, delitos de lesa
humanidad y demás delitos considerados en la legislación interna
iraquí),cometidas entre el 17 de julio de 1968 y el 1° de mayo de 2003 (ratione temporis, según artículos 1 y 10
del Estatuto), abarcando los crímenes cometidos en Irak, pero también en la
guerra contra Irán y la
Invasión de Kuwait (ratione
loci). El Tribunal de Irak, en cuyas conformación y decisiones tvieron
activa participación juristas estadounidenses e igleses, debió ser constituido
con la participación de la ONU,
por tratarse de la persecución de crímenes contra el derecho internacional, que
no hubieran sido juzgados libremente por las autoridades iraquíes (al menos de
esta manera) si no hubiera mediado la invasión; contó con jueces de “identidad
reservada”, con la excepción de su presidente, que dimitió a los 4 meses de
comenzada su gestión denunciando presiones del gobierno provisional; violó las
garantías básicas del debido proceso, y fue un ejemplo de conversión ex post
facto de la guerra en “derecho”.
[7] Hardt,
Michael - Negri, Antonio:
“Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 29.
[8]
Ferrajoli, Luigi: “Las razones del pacifismo”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174865.
El recuerdo de las sórdidas imágenes televisivas de la Guerra del Golfo y la
invasión ulterior de Irak remiten a esta nueva versión de guerras sin
consecuencias visibles, que reflejan contradicciones políticas de por sí difícilmente
inteligibles, de manera direccionada y tendenciosa.
[9] Ferrajoli, Luigi: “Las razones del
pacifismo”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174865
[10]
Ferrajoli, Luigi: “Las razones del
pacifismo”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174865.
Esto explica la inédita situación mediante la cual
los gobiernos no contemplan tanto los intereses de los pueblos cuanto de las
corporaciones financieras, que conspiran contra las grandes mayorías populares
en clave de ajustes permanentes de las economías mundiales.
[11] Ferrajoli,
Luigi: “Las razones del pacifismo”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174865.
Ello así, a pesar de lo evidente de que
las agresiones terroristas, ocurridas por primera vez
en territorio de los Estados Unidos, no reprodujeron ninguna de las condiciones
que hubieran permitido hablar de guerra,
ya que no solamente no se había destado un conflicto entre Estados, sino que
tampoco existían enemigos ciertos y reconocibles, ni los criminales constituían
una fuerza pública estatal.
[12] Hardt,
Michael- Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p.
350.
[13] Cordonnier, Laurent: “Los
caminos equivocados del salvataje europeo. Un “rigor” que no servirá para
nada”, Le Monde Diplomatique (el Dipló), Buenos Aires, numero 135, septiembre
de 2010, p. 18.
[14]
“Declaración al Congreso contra la guerra de Ámsterdam”, que se halla disponible
en http://www.ceip.org.ar/escritos/Libro2/ContextHelp.htm,
2008.
- Detalles
 La
vida humana, no solamente desde el derecho - y más propiamente desde el torpe
guante del derecho penal- sino a través de las tradiciones religiosas
milenarias y las más diversas concepciones filosóficas y hasta consideraciones
político criminales, se ha transformado en una especie de vórtice que pretende
resumir la esencia totalizante de las razones en virtud de la cual se la
protege y se la tutela (Alimena señalaba en su obra “Delitos contra las
personas: “Aún sin tratar de establecer una jerarquía entre los varios bienes
jurídicos, lo cierto y lo obvio es que la vida es la condición necesaria para
el goce de cualquier bien”).
La
vida humana, no solamente desde el derecho - y más propiamente desde el torpe
guante del derecho penal- sino a través de las tradiciones religiosas
milenarias y las más diversas concepciones filosóficas y hasta consideraciones
político criminales, se ha transformado en una especie de vórtice que pretende
resumir la esencia totalizante de las razones en virtud de la cual se la
protege y se la tutela (Alimena señalaba en su obra “Delitos contra las
personas: “Aún sin tratar de establecer una jerarquía entre los varios bienes
jurídicos, lo cierto y lo obvio es que la vida es la condición necesaria para
el goce de cualquier bien”).
De
ahí que la vida humana se considere el bien más preciado, sea por su origen
sagrado o metafísico, lo que se acentuó a partir de las cosmovisiones
religiosas y, desde otro paradigma, desde las perspectivas antropocéntricas
derivadas de la modernidad temprana.
Esta
valoración especial de la vida, hizo que
el celo de los estados en su “protección” derivara, por ejemplo, en la
indisponibilidad de la vida humana, la ilicitud del suicidio, llegándose a
cosas tan grotescas como tomar todas las medidas, en minuciosas
reglamentaciones, para evitar que el condenado a muerte, por ejemplo, se
autoelimine, con esa arrogancia hereje de que la vida humana solamente la puede
quitar dios o su subrogante, que es el juez.
Como
decía Foucault, hay que preservar el cuerpo para el fasto punitivo.
Desde
la configuración del Estado- nación como categoría histórica, y aún antes, es
el Estado el que se arroga el derecho/ deber de protección de la vida.
El
fascismo italiano llegó a proclamar que el Estado es poco menos que el único
interesado en la protección de la vida humana, titular del bien jurídico, con
lo cual el hombre, la víctima, sería una especie de titular de segundo grado.
El
Estado, de esta manera, se “apropió” de la vida humana y la utilizó para
defenderse, reproducirse y conservar su sentido existencial.
Pero,
al mismo tiempo que “tutela” la vida, el estado enseña a morir por él, con los
más variados ropajes patrióticos, y
educa para matar, como decía Zaffaroni, legitimando su comportamiento
con un variado arsenal verborrágico tendiente a estigmatizar al “enemigo”.
Esta
brutal contradicción (proteger la vida del “individuo” y criminalizar a quienes
la afrenten, pero alentar a la guerra y los crímenes supuestamente “legítimos”
cometidos sobre una multiplicidad de sujetos con la excusa legitimante del
patriotismo, por ejemplo), hace que el estado carezca de aptitud moral para
arrogarse la defensa de la vida, pero que, además, no la proteja para nada
bien.
Más
allá de esta ampulosidad, de esta supuesta “protección” excepcionalmente celosa
del derecho a la vida, y de la sanción del homicidio como el delito más
severamente penado y cuya tipicidad encabeza la mayoría de las codificaciones,
en una sistemática análoga que encuentra excepciones como las de Cuba (su
Código Penal comienza tipificando los Delitos contra la seguridad exterior del
Estado), Uruguay (Delitos contra la soberanía del estado), Francia (Delitos
contra la cosa pública).
Más
allá de los aspectos sistemáticos de la diferentes codificaciones, lo cierto es
que las cárceles no están, no estuvieron, y probablemente nunca estarán
pobladas mayoritariamente por delincuentes que cometen un delito que
prácticamente no tiene cifra negra.
Ni
la cárcel del puente de los suspiros de Venecia, ni la de los apóstoles Pedro y
Pablo, ni las de China, Rusia, Estados Unidos, Argentina o La Pampa están
pobladas por homicidas, al menos en una cantidad significativa.
América
Latina tiene un porcentaje de menos de 30 homicidios cada 100.000 personas,
Argentina parece haber bajado de 8 a menos de siete, e incluso 6,23 en el 2004
cada 100.000 y La Pampa se mantiene históricamente en tres o menos homicidios,
llegando algunas veces a cuatro cada 100.000y en 2005, a 1,67 cada 100.000. Es decir, 5 homicidios al año…
Cuando
la bandera de la seguridad y el miedo al delito era la forma más banalizada de
hacer política, los datos criminológicos empíricos nos permiten problematizar
la relación entre delito, miedo y política.
Algunos
otros indicadores, recogidos entre 1997 y 1999:
Washington DC: 50.82
cada 100.000 habitantes.
Pretoria: 27.47
Moscú: 18.20
N. York: 9.38
Amsterdam: 5.37
BsAs: 5.17
Copenaghe: 3.43
Berlín: 3.23 (La Pampa tiene indicadores sugestivamente parecidos a los de
Berlín)
Madrid: 3.12
Bruselas: 2.67
Londres: 2.36
París: 2.21
Lisboa: 1.99
Ginebra: 1.98
Oslo: 1.92
Sydney: 1.70
Viena: 1.64
Roma: 1.22
Tokio: 1.17
Ottawa: 1.04
La tasa de Homicidios
de España en 2002 era de: 2, 61 por cada 100.00 habitantes. Es
la tasa más alta de la Unión Europea, decía el PSOE.
En el caso del Homicidio, se trata de un delito de características
residuales, ya que puede únicamente
tipificarse en el caso de que la conducta del ofensor no pueda ser subsumida en
alguna de las calificantes del Código, o en el aborto.
Por ende, existe una subsidiariedad
legal del tipo. La acción típica es
“matar”, “siempre que para esa conducta no se estableciere otra pena”.
“Matar” es extinguir, aniquilar la vida de una
persona.
Es un delito de comisión,
que puede ser realizado por medio de omisiones
(la madre que deja adrede de amamantar al bebé, el que deja morir de hambre a
quien tiene encerrado, el cirujano que deja de cerrar la incisión del
paciente).
Sujeto
pasivo. Se trata de una “persona”.
El tipo penal protege la “vida humana”, ya que la vegetal y la animal
son protegidas por otras figuras, aunque se trata de una existencia sostenida
artificialmente, porque no es necesario
que el sujeto pasivo reúna determinadas condiciones. No es necesaria la
vitalidad.
Ahora bien, qué es vida humana, en un momento donde los avances
tecnológicos (la fecundación in vitro) o científicos complican los cánones
tradicionales, incluso para saber qué es la muerte... Yo creo que tanto la ley
de trasplantes, como algunos indicios que surgen de otros textos legales,
aunque estén derogados como el infanticidio, nos brindan algunos elementos para
acotar el problema. Podríamos decir con
Serrano Gómez, que el derecho protege la vida desde el momento de la concepción, pero es bien distinta la cuestión
cuando se trata de determinar qué conducta supone un homicidio, sobre todo por
la confusión que puede darse con el aborto.
Son
diversos los criterios seguidos por la doctrina para determinar cuándo la
persona puede ser víctima de un homicidio.
Los
límites se mueven entre la separación del claustro materno, o simplemente que
se haya iniciado la expulsión del de parte del cuerpo que se encuentra fuera de
la madre.
La
doctrina mayoritaria en España (Gracia Martín, Díez Ripollés) se inclina por
considerar que a los efectos penales sólo puede ser sujeto pasivo la persona
nacida.
La
relación de causalidad. Consumación y tentativa. Es necesario que entre la conducta exterior
del sujeto encaminada a producir la muerte de otro y el resultado exista
relación de causalidad penalmente relevante. Dado
que se trata de un delito de resultado,
éste, es decir, la muerte, debe
haber sido causada por la conducta
del sujeto activo, lo que acontece tanto cuando el ataque es normalmente mortal (pegar un tiro en la cabeza)
como cuando, sin serlo normalmente, ha
resultado mortal en el caso concreto al unirse con circunstancias que han
contribuido a la acusación, sin haber interrumpido la secuencia causal entre la
acción del agente y el resultado (por ejemplo, una pequeña herida de arma
blanca que causa una infección letal). Esto forma parte de las concausas que vemos en la Parte General de
Derecho Penal.
Cuando la muerte puede considerarse causada por la acción del
agente, el tiempo transcurrido entre la
realización de la conducta y la producción del desenlace fatal no altera
jurídicamente la relación causal, salvo en los casos en que el derecho tiene en
cuenta otro resultado intermedio para asignar la responsabilidad penal al autor
por él, con lo cual descarta su responsabilidad por la posterior muerte de
la víctima (p. ej., cuando se han inferido lesiones que produjeron una
enfermedad cierta o probablemente incurable, el autor responderá por lesiones
gravísimas, aunque después de su juzgamiento el sujeto pasivo muera a
consecuencia de aquella enfermedad).
Pero si el nexo causal se rompe, produciéndose el fallecimiento
por causas ajenas a quien inició la acción, éste no puede ser responsable de un
homicidio consumado. Piénsese en el caso
de quien, con intención de matar, ocasiona lesiones que normalmente no
llevarían a la víctima a la muerte, pero donde esta muere a consecuencia de un
accidente automovilístico cuando es trasladada al hospital. El sujeto será
autor de homicidio en grado de tentativa, pues el accidente interrumpió el nexo
causal.
Como en cualquier delito de resultado, el tipo admite la
tentativa.
El
problema de los medios. La ley no ha limitado los
medios de acción típica: cualquier medio es típico en cuanto pueda tenérselo
como causante del resultado muerte. Siempre que se haya causado la muerte, dice
Soler, es indiferente el medio del cual el autor se ha servido. Esto allana la
cuestión de los denominados, bastante impropiamente, medios morales, que por oposición a los medios
materiales (los que operan
físicamente sobre el cuerpo o la salud de la víctima), son los que obran sobre
el psiquismo del agraviado afectando su salud y produciendo su muerte (la mala
noticia dada al cardíaco –la muerte de su hijo-, el suscitamiento de
situaciones de terror, etc.). Pese a que en nuestra doctrina se ha intentado
desestimar la tipicidad del medio moral (Jiménez de Asúa), el grueso de la
doctrina sigue opinando sigue admitiéndolo si el autor lo utilizó con la
finalidad de ocasionar el resultado muerte.
En estos casos, la cuestión que se plantea no es jurídica sino de hecho: puede ser difícil comprobar
el contenido psíquico de la acción y la relación de ésta con el resultado
muerte. En consecuencia, el que cuenta con esa posibilidad y asume mentalmente
el riesgo, causa, sin duda, y causa de manera dolosa; es un caso de dominio mental del hecho o del proceso causal.
En
realidad, esta discrepancia de opiniones, más allá de lo banal que pueda
suponérsela en un primer momento, proviene principalmente de la de la distinta
manera de concebir la relación de vinculación entre un sujeto y su conducta.
Si se la considera desde un punto de vista causalista físico, parecerá mucho más difícil aceptar ese tipo de
hechos como homicidios. En cambio, si se mira el problema como caso de autoría, teniendo en cuenta que quien
despliega esa conducta es una persona, esto es, un ser que calcula y elige los medios para su acción final, y no una causa ciega (causalismo), la imputación
del resultado se hace mucho más evidente. En definitiva, en la admisión de los denominados medios morales
se implica también la tensión entre causalismo y finalismo.
En realidad,
esos casos debieran distinguirse de otros en los cuales el sujeto se sirve no
ya del efecto causado sobre el organismo por una descarga emotiva, sino que
actúa racional y lógicamente utilizando un medio de ordinario no vulnerante,
como la palabra. Así, el que a un ciego le indica que siga el camino que tiene
adelante, por el cual ha despeñarse, o le indica que tome del vaso que tiene al
alcance de la mano, y en el cual hay veneno. En estos casos, no hay duda
posible de que la palabra es tan criminal como una puñalada.
Se ha planteado tradicionalmente la cuestión referente al carácter
directo o indirecto del medio, en consideración a que la lex Cornelia de sicariis hacía expresa mención a la deposición
falsa, producida intencionalmente en causa capital, de manera que, en tal caso,
se castigaba al falso testigo como homicida. Según lo señala Alimena, citado
por Soler, esa duda ha quedado saldada en los códigos modernos que crean la
figura del falso testimonio sin
atenerse a un principio talional, previendo
expresamente la hipótesis bajo una pena distinta de la del homicidio.
Tipo
subjetivo: dolo, dolo eventual, aberractio ictus, error in personam.
En el
homicidio caben la autoría, la coautoría, la incitación, la cooperación y la
complicidad. EN CONSTRUCCIÓN.
- Detalles
En la presentación, que se realizó en un Aula 17 colmada por alrededor de doscientas personas, lo acompañaron el decano de la Facultad, contador Oscar Alpa y el abogado Francisco Bompadre. Este último fue quien tuvo a su cargo un análisis pormenorizado de la obra, que es la tesis doctoral del autor distinguida con mención "Cum Laude" por la Universidad de Sevilla en el año 2012.
- Detalles
 La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio de 1948 prescribe, en su artículo
II que, para que se considere perpetrado este delito, la conducta deberá
haber incluido “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal”[1].
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio de 1948 prescribe, en su artículo
II que, para que se considere perpetrado este delito, la conducta deberá
haber incluido “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal”[1].
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998
contempla una referencia similar en su artículo 6°: “A
los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La especificidad de la exigencia que se impone en ambos
textos respecto de que el autor haya tenido la intención de destruir a un
grupo, por su condición de tal, no parece dejar, así, demasiado lugar a dudas:
“Es esta intención lo que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad”[2].
Este agregado especial en el tipo penal ha provocado no
pocas polémicas y debe ser motivo de un análisis dogmático y criminológico
particularizado, en virtud de los requisitos republicanos de ley previa,
escrita y estricta en materia penal, que a lo largo de la historia han creado
no pocos problemas al Derecho Penal Internacional.
Se trata de un singular elemento subjetivo del tipo de
injusto, cuya taxatividad ha obligado a los autores y a los tribunales
internacionales a realizar una exégesis proactiva de este tramo de la norma,
dada la dificultad objetiva de encontrar en cada caso evidencias de esta
intencionalidad específica[3].
La discusión acerca de la forma de determinar y acreditar
la intención genocida fue uno de los aspectos más sensibles que debieron
afrontar y resolver los tribunales Ad-Hoc
de Ruanda y Yugoslavia.
El alcance y la magnitud de las matanzas masivas en Ruanda
hicieron que estas dificultades se saldaran
positivamente. En la sentencia dictada en el “Caso Akayesu”, el Tribunal sostuvo, respecto
del grado de intencionalidad requerido que “el genocidio, es distinto de otros
delitos en la medida en que encierra una intención especial o “singular
elemento subjetivo del injusto”[4].
La intención especial de un delito es la intención específica,
requerida como un elemento constitutivo del delito, que exige que el
perpetrador claramente pretenda llevar a cabo el acto del que se lo acusa. De
este modo, la intención especial en el delito de genocidio reside en la
“intención de destruir, en forma total o parcial, a un grupo nacional, étnico,
racial o religiosos como tal”[5].
Posteriormente, también un fallo del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (tpir)
señaló que “el delito de genocidio es único dado su elemento de intención
especial… la Sala opina que el genocidio constituye el delito entre los
delitos”. Por lo tanto, se cometería genocidio si se perpetrara alguna de las
conductas prohibidas descriptas en el texto del artículo II de la Convención de
la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de
Genocidio (conug), como el
homicidio, y lo hiciera con la intencionalidad de destruir total o parcialmente
a los tutsis como grupo[6].
Para el Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia (TPIY), por el contrario,
la determinación respecto de si se habían cometido conductas genocidas en la
guerra de Bosnia resultó una tarea indudablemente difícil, ya que dicho
conflicto armado fue mucho más complejo en lo que hace a la cantidad y
especificidad de actores involucrados. Fue una conflagración mucho más
prolongada, en parte interna, pero también internacional.
El primer fallo, pronunciado en una causa que se seguía
contra el serbio Goran Jeselic que
había sido acusado de asesinatos, saqueos, y una gigantesca represión en
Bosnia. No había dudas, al parecer, que Jeselic
había querido matar a sus víctimas. Pero mucho más dificultosa resultaba la
tarea de comprobar que lo había hecho “para destruir, en forma total o
parcial”, a uno de los grupos que admite la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug).
La obligatoriedad de que existiera una intencionalidad
específica, llevó a que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia (tpiy) concluyera que
“no se ha probado más allá de toda duda razonable que el acusado haya sido
motivado por el “dolus especialis” del delito de genocidio. Siempre se debe
otorgar al acusado el beneficio de la duda y, en consecuencia, Goran Jeselic debe ser declarado inocente de
este cargo”.
Incluso, una apelación posterior de esta decisión fue
también desechada por la Cámara de Apelaciones de ambos tribunales, al
confirmar los jueces de la Alzada que el genocidio requería que “el perpetrador
(….) pretenda lograr la destrucción” de uno de los grupos protegidos”[7].
A partir de esta decisión, ambos tribunales confirmaron
que, de cara al futuro, las posibilidades de emitir condenas por genocidio
serían extremadamente dificultosas, dada la inexistencia de órdenes escritas, testimonios
u otro tipo de evidencias objetivas que permitieran dar por probado este
aspecto tan especial del tipo subjetivo.
De esta forma, el Informe Whitaker
vino en ayuda de los tribunales y la fiscalía, estableciendo que la intención necesaria podría ser inferida de las circunstancias
que rodean a los actos en cuestión[8].
Desde entonces, los tribunales han sustentado su
argumentación principal, en muchos supuestos, en lo que se ha denominado
“evidencia circunstancial”, que en el caso Akayesu
incluían una serie de prácticas que daban cuenta de la intencionalidad
inequívoca de la destrucción (total o parcial) del grupo de víctimas, y que en
otros casos surge de la constatación de la planificación
del aniquilamiento[9].
Así, por ejemplo, la naturaleza sistemática de las
ejecuciones, la mutilación de las víctimas para favorecer su ulterior
ejecución, la matanza de bebés, de mujeres hutus embarazadas, la
instalación de obstáculos para evitar que los tutsis escaparan, se
constituyeron en datos configurativos del especial elemento intencional
requerido por el tipo penal.
En la causa Kayishema
y Ruzindana, la Sala de Primera
Instancia expresó: “La Sala considera que se puede inferir la intención ya sea
a partir de palabras o bien de hechos, y que ésta puede ser demostrada por
medio de un patrón de accionar deliberado. En particular, la Sala considera
evidencias tales como el objetivo físico del grupo o de sus posiciones, el uso
de lenguaje derogatorio para con los miembros del grupo objetivo, las armas
empleadas y el alcance del daño corporal, la planificación metódica, el modo
sistemático de matar” (TPIY, El
fiscal contra Kayishema y Ruzindana, párrafo 93)[10].
Los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia (TPIY), terminaron convalidando esta tesis de las evidencias
circunstanciales para poder establecer la intención genocida. Para ello,
tomaron en cuenta “una serie de factores y circunstancias, como el contexto
general, la perpetración de otros actos culposos sistemáticamente dirigidos
contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el hecho de
escoger sistemáticamente a las víctimas en razón de su pertenencia a un grupo
determinado, o la reiteración de actos destructivos o discriminatorios” (El
fiscal contra Jeselic, fallo, Sala
de Apelaciones, párrafo 47)[11].
Cabe agregar que desde algunas posturas que ciertos autores
han calificado como el resultado de investigaciones “criminológicas” o
“sociológicas” sobre el genocidio, se ha sugerido que para determinar con mayor
rigor la cuestión de la intencionalidad añadida al tipo penal en cuestion, la
“intención de destruir”, debería hacerse una doble distinción según la
condición y status de los perpetradores.
Por un lado, debería atenderse a su nivel de decisión en la
causación de las prácticas genocidas según se trate de rangos altos, medios o
bajos. Por otro, debería llevarse a cabo también una disquisición
complementaria, según se tratare de agentes estatales o no estatales.
Quiero plantear mi discrepancia respecto de que esta
especulación pueda ser tildada de criminológica o sociológica. A mi entender,
se trata de una disquisición típicamente
dogmática o, en su caso, de naturaleza
político criminal, ya que lo que en realidad intenta delimitar o establecer son
las racionalidades a partir de las cuáles se ha de decidir la tipificación de
una conducta en un tipo legal de delito -en este caso, propia de la
configuración de los delitos subjetivamente configurados en su modalidad de
delitos intencionales de resultado cortado-, tarea que no puede ser considerada
criminológica y mucho menos sociológica.
Hecha esta salvedad, he de poner de relieve que, desde esta
perspectiva, solamente los niveles altos de los perpetradores podrían tener
conocimiento de la “intencionalidad genocida”, como consecuencia de sus
respectivas adscripciones jerárquicas oficiales, mientras que los niveles bajos
solamente podrían ser calificados como genocidas en tanto y en cuanto
conocieran específicamente la vinculación existente entre sus conductas y la
política genocida predeterminada como objetivo estatal, cumpliendo de esta
manera con la exigencia del conocimiento específico reclamado por la norma.
Estas posturas, y las interpretaciones diferenciadas que
proponen para dar por cumplimentado el requisito de la «intención de destruir», según el propósito y el conocimiento de la
finalidad destructiva, pueden ser importantes al momento de analizar la
conducta de jerarquás bajas que pudieran haber participado de procesos de
exterminio: “Los perpetradores de bajo rango, es decir los soldados «de a pie»,
son fácilmente intercambiables en una campaña genocida, normalmente carecen de
los medios para destruir solos un grupo y a veces no actúan con el propósito o
el deseo de destruir. En realidad, si bien estos individuos no pueden
contribuir aisladamente en forma significativa a la destrucción ultimativa de
un grupo, pueden expresar una voluntad significativa, fáctica con respecto al
resultado total. (…) Estos actores de bajo rango llevan adelante los actos
básicos del genocidio con sus propias manos. Sin embargo, en términos de su
contribución a la campaña genocida, son sólo partícipes secundarios
(accesorios), más precisamente ayudantes o asistentes. En otras palabras,
mientras que ellos son los ejecutores directos del plan genocida y por lo tanto
deben ser condenados como tales (como autores), sus actos adquieren su pleno
«significado genocida» sólo porque en primer lugar existe un plan genocida”
(...) Asi, es sugerible que se aplique el requisito más estricto de doble base
(conocimiento y propósito) sólo para los perpetradores de nivel alto, quienes
son consideradas “las mentes maestras de
la política genocida”[12].
La finalidad de estas jerarquías de conformar un contexto
genocida general es simplemente seguido por los niveles medios y bajos, cuyo
propósito y objetivo es conocido o compartido desde perspectivas diferenciales
y según los casos.
Los perpetradores que revistan en niveles medios y bajos no
necesariamente deben compartir el propósito genocida o la intención de destrucción
discriminada del grupo de víctimas por su condición de tal, pero deben tener conocimiento de su existencia y de
la política genocida que se pone en
práctica, para poder ser responsabilizados.
En el caso de los actores privadores de niveles bajos esta
conciencia no puede ser simplemente inferida de la política estatal (como si
puede serlo generalmente en el caso de los agentes estatales de bajo rango) ni de su vinculacon esencial a
los planes estatales (como suele ser el caso de los actores privados de rango
medio), sino que se requiere a su respecto el conocimiento específico en
términos de la vinculación de sus actos concretos con la política genocida
general: “Sólo de esta manera puede evitarse la banalización del crimen del
genocidio y puede lograrse que el calificativo «genocida» sea realmente
justificado”[13].
Un interesante aporte en materia dogmática, profundamente
entrelazado con la categoría del autor mediato, o “autor detrás del
escritorio”, que ha ocupado a diversos tratadistas, sobre todo ante la
disyuntiva de los gobiernos y los tribunales para poner un límite a la
persecución y enjuiciamiento penal de los perpetradores.
[1] http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm
[2] Amnistía Internacional: “Corte Penal Internacional. Folleto 3. Enjuiciamientos
por el crimen de genocidio” disponible en
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLIOR400042000?open&of=ESL-385
[3] Bjornlund, Matthias - Markusen, Eric -
Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel
(compilador): “Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 30, 32, 37 y cc.
[4]
Bjornlund, Matthias - Markusen, Eric - Mennecke,
Martin: “¿Qué es el genocidio?”, en Feierstein,
Daniel (compilador): “Genociodio. La Administración de la muerte en la modernidad”,
Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 30, 32, 37 y cc.
[5] Bjornlund, Matthias - Markusen, Eric -
Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel
(compilador): “Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 30.
[6] Bjornlund,
Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel
(compilador): “Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 30.
[7] Bjornlund,
Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La Administración de
la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 31.
[8] Informe whitaker, en Lemkin,
Raphael: “El dominio del Eje en la
Europa ocupada”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009, p.
429.
[9] Bjornlund,
Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel
(compilador): “Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 33.
[10] Bjornlund, Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin: “¿Qué es el genocidio?”, en Feierstein, Daniel (compilador):
“Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 33.
[11] Bjornlund,
Matthias - Markusen, Eric - Mennecke, Martin: “¿Qué es el
genocidio?”, en Feierstein, Daniel
(compilador): “Genociodio. La
Administración de la muerte en la modernidad”, Editorial
Eduntref, Buenos Aires, 2005, pp. 32 y 33.
[12]
Ambos, Kai - Böhm,
María L.: “Una explicación criminológica del genocidio: la estructura del
crimen y el requisito de la “intención de destruir”, Revista Penal, N° 26,
2010, pp. 65 a
78, que se halla disponible en
http://www.departmentambos.unigoettingen.de/index.php/component/option,com_docman/Itemid,133/gid,132/lang,es/task,cat_view/
[13] Ambos, Kai - Böhm, María L.: “Una explicación
criminológica del genocidio: la estructura del crimen y el requisito de la
“intención de destruir”, Revista Penal, N° 26, 2010, pp. 65 a 78, que se encuentra
disponible en http://www.departmentambos.unigoettingen.de/index.php/component/option,com_docman/Itemid,133/gid,132/lang,es/task,cat_view/
Derecho
- Neoliberalismo y teología política: nada más humano que el crimen
- A los bifes: animalismo y clase trabajadora
- La deriva de la camarilla de los jóvenes turcos
- Conjeturas sobre la concepción jurídica de la "Confederación Indígena" de Juan Calfucurá
- Los pensadores malditos y el olvido sistemático de la academia




