Por Eduardo Luis Aguirre
Las preocupaciones y advertencias que enunciaba Heidegger sobre la técnica se han corroborado de manera casi profética. La tecnología ha producido tantos avances como las distintas dimensiones de los procesos de alienación y colonización de las subjetividades que ha deparado. Una de esas consecuencias es la erradicación del lenguaje, de lo dialógico, de la disponibilidad libre de la palabra circulando como ejercicio emancipatorio de individuación. La técnica y los lenguajes técnicos pueden ser observados desde infinitos planos de análisis. Hasta desde una perspectiva de clase. Esa constatación implica una situación problemática, desde luego. Pero tanto o más grave aún es el encorsetamiento de ciertas retóricas automatizadas y empobrecidas que necesitan capturar, encasillar, tipificar un conflicto social en una prescripción que viene dada primero por una forma de observar el mundo articulada por la singularidad blindada de una jerga y luego por la imprescindible e ineludible obligación de que aquella circunstancia encaje en un conjunto de símbolos, en un significante que nos es dado con antelación. Que nos empobrece y nos debilita porque esa propensión a un lenguaje mecánico desborda, en palabras y en actos, los horarios que dedicamos a nuestros quehaceres técnicos. El ejercicio de dominación, de aculturación, de insuperable dificultad de acceder al pensamiento complejo habrá cerrado de manera completa su naturaleza circular. Una naturaleza que coincide con la del sujeto del neoliberalismo. Ese sujeto que además de tornarse individualista, fuertemente anticomunitario, compulsivamente endeudado recurre al facilismo de los tips, demanda protocolos, pretende que lo complejo se adapte a formatos binarios que lo alejan definitivamente de poder pensar el mundo en su notable e inédita complejidad. Su predilección por una linealidad simplificada condicionará también su vida cotidiana, la rebeldía de sus reflexiones, la audacia del pensamiento, su manera de gozar. Estamos hablando del sentido mismo de la existencia. El campo epistémico que menos ignoro es el del derecho. Allí, en ese ámbito regido por el deber ser y una pretensión moral única gobernada por una perspectiva de clase, la subalternización de lo complejo se subsana con las prácticas y lógicas burocráticas a las que se denomina eufemísticamente gestión. Una categoría del capitalismo que deriva de otra no menos riesgosa que es la gobernanza. Imposible que este sufrimiento imperceptible, cotidiano, riguroso, no altere el flujo circulatorio libre de la palabra y la necesidad de un pensamiento que se acerque a la creatividad contingente. No es casual que muchos pensadores convivan con un poeta de cabecera. Saben perfectamente que lo poetizante es la única barrera capaz de desestructurar un fenómeno lingüístico y existencial que arrincona a los portadores de este empobrecimiento empecinado de los distintos léxicos que existen en una comunidad. En un país que debió sufrir políticas neoliberales, una pandemia y una guerra sin solución alguna de continuidad. No he leído ni un solo pensamiento que desde el campo jurídico se ocupara de estas complejidades en medio de lo abismal de la época. Justamente en uno de los campos donde más necesarios resultan estos cambios. Es imposibible dialogar si en los espacios donde hay un Yo que produce un enunciado, no hay otro Yo que lo reciba, lo pueda introyectar, incorporar simbólicamente y asumir responsabilidades. Vale tanto para cuando se lee una sentencia condenatoria, como cuando se impone una restricción de acercamiento, o se llega a un acuerdo en una cuota alimentaria. Si hay un Otro que no participa de las sacramentalidades ni de los enunciados, los resultados son imaginables.
Volver al lenguaje. La palabra como herramienta para pensar lo complejo
- Detalles
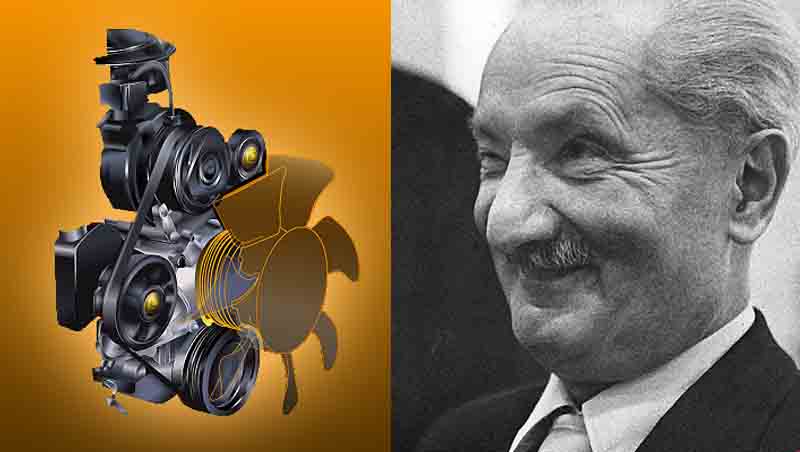
Derecho
- Neoliberalismo y teología política: nada más humano que el crimen
- A los bifes: animalismo y clase trabajadora
- La deriva de la camarilla de los jóvenes turcos
- Conjeturas sobre la concepción jurídica de la "Confederación Indígena" de Juan Calfucurá
- Los pensadores malditos y el olvido sistemático de la academia

