- Detalles
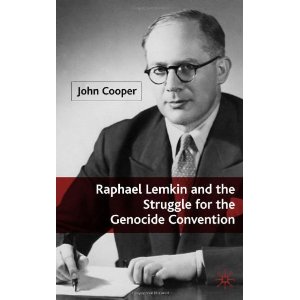 El concepto de genocidio fue acuñado originariamente por Raphael Lemkin, un jurista polaco experto en Derecho internacional, que en 1944 apeló a este neologismo compuesto por la voz griega “genos” (grupo humano) y otra de procedencia latina, “cidio” (que alude a la conducta de matar), horrorizado como estaba por la masacre de Armenia a manos del Estado turco y frente a la necesidad de prevenir o impedir el Holocausto judío que se avecinaba, y que a Lemkin, en lo personal, le costó finalmente la pérdida de 49 miembros de su familia1.
El concepto de genocidio fue acuñado originariamente por Raphael Lemkin, un jurista polaco experto en Derecho internacional, que en 1944 apeló a este neologismo compuesto por la voz griega “genos” (grupo humano) y otra de procedencia latina, “cidio” (que alude a la conducta de matar), horrorizado como estaba por la masacre de Armenia a manos del Estado turco y frente a la necesidad de prevenir o impedir el Holocausto judío que se avecinaba, y que a Lemkin, en lo personal, le costó finalmente la pérdida de 49 miembros de su familia1.
Durante la Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, convocada por la Sociedad de las Naciones en el año 1933, Lemkin propuso infructuosamente declarar este tipo de ofensas como crímenes universales, bajo la denominación de delitos de “barbarie” (eliminación física de seres humanos en razón de su pertenencia a colectivos raciales, nacionales o religiosos) y “vandalismo” (las ofensas que los Estados producen sistemáticamente a la cultura de esos grupos), basándose fundamentalmente en la experiencia reciente del genocidio armenio2.
Lemkin sostenía que este tipo de ataques delictivos, por su gravedad, debían “internacionalizarse”, anulando los principios de territorialidad -postura verdaderamente polémica en esa época- como modo de asegurar el juzgamiento de los infractores, sea en sus propios países, en aquellos donde el crimen se hubiese cometido o en cualquier lado donde se los encontrara3.
Su propuesta no fue aprobada, pero constituyó desde entonces una base conceptual señera para el acuñamiento ulterior de la noción de genocidio, acaecida por primera vez con posterioridad a la segunda guerra mundial.
Está claro que Lemkin concebía al genocidio como un proceso que reconocía condiciones previas y consecuencias posteriores a las matanzas, susceptible por lo tanto de ser previsto y también castigado: “Hablando en términos generales, el genocidio no significa en rigor la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se la lleva a cabo a través del asesinato masivo de todos los miembros de un país. Debiera más bien comprenderse como un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. Los objetivos de un plan semejante serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales de la cultura, del lenguaje, de los sentimientos de patriotismo, de la religión y de la existencia económica de grupos nacionales y la destrucción de la seguridad, libertad, salud y dignidad personales e incluso de las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos”4.
Estos datos son importantes para intentar arribar a un “concepto”, entendido como una unidad de conocimiento, como un ejercicio de delimitación de un objeto de conocimiento en la conciencia, luego de examinar determinadas circunstancias ineludibles.
El término de genocidio fue inaugurado oficialmente “en el acta de acusación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en octubre de 1945. Se señaló entonces que los acusados se habían entregado (…) al genocidio deliberado y sistemático, es decir, al exterminio de grupos raciales y nacionales de la población civil de ciertos territorios ocupados, con el fin de destruir determinadas razas o clases de la población y grupos nacionales, raciales o religiosos”5.
No obstante, el proceso normativo referido al delito de genocidio comienza durante el Acuerdo de Londres, celebrado el 8 de agosto de 1945, oportunidad en que las potencias vencedoras de la segunda guerra, ratificando los Acuerdos alcanzados en Yalta, promueven la creación de un tribunal militar internacional destinado a enjuiciar a los grandes delincuentes de guerra que cometieron crímenes “carentes de localización geográfica”, es decir, por encima de las competencias nacionales, lo que proporciona el primer acercamiento dogmático al delito de genocidio, aunque no se lo designe de esa manera todavía6.
Tal como hemos señalado, el concepto de genocidio alude a una noción particularmente compleja, cuya definición estará en muchas oportunidades atravesada y condicionada por diferentes sistemas de creencias, ideologías, pertenencias políticas, lógicas religiosas, prejuicios y otras tantas subjetividades.
1 Chalk, Frank -Jonassohn, Kart: “Historia y sociología del genocidio”, Editorial Prometeo. Buenos Aires, 2010, p. 30.
2 Feierstein, Daniel: Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 23.
3 Feierstein, Daniel: Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 23.
4 Lemkin, Raphael: “El dominio del Eje en la Europa ocupada”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 153.
5 Lozada, Martín: “Justicia universal versus imperialismo judicial”, El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 19, enero de 2001, pp. 28 y 29.
6 López de la Viesca, Evaristo: “Consideraciones penales y criminológicas sobre el delito de genocidio”, Capítulo 1, que se encuentra disponible en http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/862/consideraciones-penales-y-criminologicas-sobre-el-delito-de-genocidio/
Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, pp. 31 a 53.
- Detalles
La necesidad de democratizar la justicia penal constituye una demanda, a su vez, local y global. En todo caso, se trataría de una cuestión glocal, que atraviesa las subjetividades políticas y encarna una de las grandes interpelaciones sociales contemporáneas.
La historia reciente de este instrumento de criminalización secundaria, reconoce identidades en el plano internacional y en los sistemas análogos internos. Cuando hablamos de la falta de democratización de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de los restantes tribunales penales especiales, etcétera, no estamos aludiendo a problemáticas demasiado diferentes respecto de lo que ocurre al interior de los estados nacionales.
La historia reciente de este instrumento de criminalización secundaria, reconoce identidades en el plano internacional y en los sistemas análogos internos. Cuando hablamos de la falta de democratización de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de los restantes tribunales penales especiales, etcétera, no estamos aludiendo a problemáticas demasiado diferentes respecto de lo que ocurre al interior de los estados nacionales.
La falta de democratización, en todos los casos, se vincula a la potestad de decidir lo que está prohibido y lo que está permitido, facultad ésta que recae siempre en un grupo reducido de poderosos con la prepotencia suficiente para determinarlo de manera unilateral, cosa que también ocurre respecto de aquellos sujetos vulnerables que serán criminalizados, como consecuencia de las singularidades arbitrarias, selectivas, y por ende, antidemocráticas, de esta realidad sistémica.
Esta crisis, que suele leerse habitualmente en el sistema de creencias hegemónico, como inherente a la baja credibilidad de los operadores del sistema, admite una lectura alternativa, que intenta resignificar esa supuesta credibilidad para abordarla en clave de legitimidad. Esto es, la administración de justicia no padece (solamente) una crisis de credibilidad, sino también, y más propiamente, de legitimidad, y por eso el reclamo de una justicia democrática resulta impostergable y progresivo en términos históricos.
Las formas habitualmente arbitrarias de selección de los operadores, su ideología, su procedencia de clase, su percepción unidimensional de las sociedades y binaria de los conflictos, el ritualismo y el burocratismo exacerbados, configuran datos culturales que contribuyen decisivamente a la reproducción de las relaciones de explotación y dominación de las sociedades tardomodernas y a la profundización de los procesos de criminalización asimétricos.
Pese a su indudable trascendencia, el tema propuesto no había despertado - hasta ahora- un interés orgánico en nuestro país, donde no existen demasiados aportes actualizados desde la perspectiva de la sociología de las profesiones, tendientes a evaluar el comportamiento de la agencia judicial a lo largo de la historia reciente.
Lo acontecido en 1976, con el golpe dado a la Corte Suprema, integrándola con jueces afines al pensamiento dominante, terminó de afirmar y confirmar los lazos históricos de gran parte de la judicatura con los sectores de la riqueza concentrada y los estamentos más conservadores de la Nación. A partir de allí, fue una constante histórica la alianza estratégica entre sectores regresivos y conservadores del Poder Judicial, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la prensa complaciente, los grupos financieros y fácticos más o menos afines.
El oscurantismo de aquellos jueces, su ilegitimidad de origen (debe recordarse que juraban no por la Constitución sino por el denominado “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”) y - sobre todo- su extracción de clase, eran datos relevantes que todavía hoy conservan su impronta en la estructura institucional y cultural de la "justicia" argentina.
Esta hegemonía no solamente tuvo su epicentro en los despachos del Poder Judicial. Se extendió a ámbitos tan trascendentes como universidades, colegios y corporaciones profesionales. Todo el pensamiento jurídico argentino amenazaba convertirse en una suerte de quinta columna de esta estructura, a partir de la imposición del dogmatismo más acendrado y la pérdida de pensamiento crítico de miles y miles de juristas.
El ingreso a la Justicia, manifiestamente arbitrario, denotaba también un carácter sectario y clasista. Los secretarios, fiscales, jueces, camaristas, y hasta los empleados, eran escogidos muchas veces del mismo sector social (clases medias o altas), por su cercanía o frecuencia de trato con los generales de turno, la Iglesia, la burocracia judicial o los sectores más influyentes del capital.
Naturalmente, además de una afinidad corporativa y conservadora por definición, existía una tendencia visible a comulgar con la ideología de turno. Las denegatorias casi sistemáticas de los habeas corpus durante la ocupación militar constituyen una evidencia consistente de estos niveles de complicidad.
Esto ha cambiado sólo de manera parcial desde el advenimiento de la democracia, porque, si bien es cierto que la mayoría de los estados provinciales del país incorporaron con posterioridad en sus constituciones los Consejos de la Magistratura, como nuevos mecanismos de selección de los operadores judiciales, los resultados no han sido los esperables. La estructuración de los Consejos (con una interesada exclusión de las mayorías populares en los procesos de selección de funcionarios y magistrados judiciales) habilita un margen de discrecionalidad y arbitrariedad de esos procesos selectivos, cuyo resultado no puede ser otro que el debilitamiento sostenido de la calidad institucional, la falta de transparencia y la pérdida consecuente de capital social.
Subsiste, además, la tendencia a engrosar las filas de este poder con “los hijos de” o “los amigos de”, en función de proximidades sociales y compatibilidad de hábitos y estructuras mentales parecidas y casi siempre conservadoras, sea por convicciones o por debilidades (elitismo, ritualismo o burocratismo). Esto es particularmente visible en el interior del país, donde las pesadas estructuras políticas tradicionales siguen amasando un poder clientelístico importante, también a la hora de la designación de operadores adictos o funcionales.
Cabría acotar de qué manera los estilos de vida, las prácticas cotidianas, las costumbres, el asociacionismo corporativo, la tendencia a comportarse como “una familia” con hábitos y códigos culturales afines, sigue caracterizando todavía a una buena parte del sistema judicial, en lo que parece constituir, justamente, una cultura de la jurisdicción.
Desde siempre, y a favor de imágenes ideales de lejano o nulo contacto con la realidad social y con la propia naturaleza humana, se construyó socialmente un estereotipo "ideal" de juez. Debía tratarse de un individuo "impoluto", "equilibrado", "probo", "capaz", que profesara además una suerte de identidad entre esas virtudes públicas y sus conductas privadas. Hasta aquí, algo muy genérico y parecido ocurrió en todas las civilizaciones, en tanto debieron resumir en sus personas los valores ético-sociales relevantes y compartidos.
Pero este paradigma de juez debía – y debe - reunir además otro requisito: ser “independiente”, únicamente en términos "políticos".
La mentada “independencia judicial”, en principio, se asimiló por largo tiempo a la supuesta “neutralidad” del dogmatismo jurídico que prevalece todavía en la cultura de los juristas argentinos y que ahora se revuelve frente a la proximidad inexorable del cambio. Se aceptaba, entonces, la idea de que estos jueces fuesen políticamente “neutros”, aunque al mismo tiempo pudiesen o hubieran podido actuar legitimando a la o las sucesivas dictaduras argentinas. En nombre del dogmatismo ascético y políticamente aséptico podía sin embargo dictarse un decreto que prohibía mencionar a Perón, admitir la doctrina de la excepcionalidad, o de la seguridad nacional. Esta capacidad de adaptación de la “justicia independiente” debió llamar a la reflexión en referencia al sentido y alcance conceptual de lo que podemos razonablemente admitir como jueces “independientes”. Todo observador social, con mucha más razón si se trata de alguien con capacidad de decisión, debe admitir que no puede sustraerse al fatalismo de formar parte del “objeto analizado” y a que las lógicas de sus decisiones se promedien seguramente con sus convicciones personales, su concepción del mundo y su extracción social.
La propia sentencia implica, por definición, una toma de posición frente al conflicto; lo que supone, paradójica y precisamente, una “decisión política” en términos de la resolución a adoptar. Por lo tanto, se parece demasiado a una utopía regresiva esta forzada analogía entre la “independencia” de la agencia judicial y la “despolitización” de sus agentes. ¿O acaso la decisión histórica de enjuiciar y condenar a los genocidas no supuso una multiplicidad de decisiones jurídicas, pero también políticas, que además marcaron el hito más alto de la confianza popular en la justicia en doscientos años de historia argentina?
La propia sentencia implica, por definición, una toma de posición frente al conflicto; lo que supone, paradójica y precisamente, una “decisión política” en términos de la resolución a adoptar. Por lo tanto, se parece demasiado a una utopía regresiva esta forzada analogía entre la “independencia” de la agencia judicial y la “despolitización” de sus agentes. ¿O acaso la decisión histórica de enjuiciar y condenar a los genocidas no supuso una multiplicidad de decisiones jurídicas, pero también políticas, que además marcaron el hito más alto de la confianza popular en la justicia en doscientos años de historia argentina?
Por el contrario, esa “conciencia social” o conciencia de formar parte de lo social, no tiene relación alguna con una pretendida actitud de subordinación frente al poder político de turno. Y, más bien, es la contracara que explica la necesidad de que los jueces del futuro sean los encargados de acotar el poder punitivo de un Estado que, históricamente, se dedicó a asegurar y reproducir las condiciones de explotación de unos pocos sobre la inmensa mayoría de la población. Y esto no se logra con mayor neutralidad sino, por el contrario, con mayor compromiso al servicio de la transformación de las estructuras sociales. Habitualmente ocurre lo contrario, y es factible entonces contemplar una administración de justicia compuesta en gran medida por agentes que proceden de un mismo sector social, que comparte, por sentido de pertenencia o sumisión cultural, los valores e intereses de las clases dominantes y de las corporaciones. Esos prejuicios, profundamente antidemocráticos, se expresan invariablemente a través de sus decisiones, que traducen una cultura elitista, clasista y absolutamente contrapuestas a los derechos y reivindicaciones de las grandes mayorías populares. Avanzar en la democratización de la burocracia judicial supone, entonces, hacerlo en aras del acceso a más y mejores derechos para la mayoría de los ciudadanos.
- Detalles
Rafael Correa ha protagonizado la profecía autocumplida. Arrasó en las elecciones ecuatorianas y obtuvo una mayoría parlamentaria decisiva. Para las grandes mayorías populares, esa es una ecuación ideal. De cara a su próximo mandato, el gran líder conceptual ha advertido que irá por cambios y transformaciones todavía más profundas, consciente de que en su país están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección, una suerte de imperativo categórico de la “revolución ciudadana”.
“O transformamos Ecuador ahora, o no lo hacemos nunca más”, ha graficado el Presidente, mientras señalaba a las corporaciones mediáticas de la derecha como las grandes derrotadas de la compulsa. De inmediato, convocó a "profundizar las revoluciones que se están dando en la Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y, en menor medida, en Brasil", y le dedicó la victoria a su aliado venezolano (http://www.lanacion.com.ar/1555684-otros-cuatro-anos-para-correa-que-arraso).
Casi en forma concomitante, Hugo Chávez regresaba épica y sorpresivamente a Caracas, después de más de dos meses de obligada estadía en Cuba, lo que despertaba la algarabía incontenible de millones de ciudadanos venezolanos y patriotas de toda América, a la vez que desbarataba una fabulosa campaña propagandística desestabilizadora del imperialismo y la gran burguesía local.
Cristina Kirchner se dirige, aparentemente, a una ratificación sin sobresaltos legislativos del memorándum acordado con Irán para destrabar finalmente el expediente en el que se investiga la voladura de la AMIA, el más grande atentado terrorista perpetrado contra ciudadanos argentinos, apelando a formas superadoras de resolución de conflictos en el plano internacional y privilegiando los intereses nacionales por sobre las tentativas de manipulación de la masacre.
El escenario, así descripto, reproduce y consolida un proceso regional progresivo y unitario, sin precedentes en la historia política de nuestros países.
No obstante, y como era esperable, las primeras reacciones de la derecha continental, permiten avizorar un futuro de turbulencias.
Acostumbrados a saldar los conflictos sociales por cualquier medio, los sectores privilegiados de América Latina seguramente no permanecerán impasibles frente a este avance sostenido del campo popular en la construcción de una agenda política independiente, menos aún si la misma se reconoce como revolucionaria.
Las grandes concentraciones mediático financieras, la policía y otros sectores sociales retardatarios ya han dado muestras de su intolerancia y su inescrupulosidad en Ecuador.
En Venezuela, la derecha relame las heridas de su –todavía- reciente derrota electoral y asume como puede el retorno impensado del gran referente. Pero está lejos de subordinarse a los dictados de una democracia participativa y mucho menos al cambio paradigmático que encarna el “socialismo del siglo XXI”, que, aunque no delineado todavía en sus contornos más finos, aparece como intolerable para las lógicas y el sistema de creencias de las clases dominantes.
En Argentina, el fracaso estruendoso de la partidocracia conservadora ha obligado a la derecha a desempolvar viejas prácticas. A la permanente prédica de la gran prensa pro imperialista, se agregan en este caso los brutales arrebatos de la vieja burocracia sindical y las amenazas extorsivas de las reaccionarias centrales de “productores” agropecuarios, que preanuncian sin tapujos sus propósitos destituyentes, a la vez que sus mentores ideológicos convocan desembozadamente a la evasión impositiva.
Más allá de la trascendencia de las transformaciones alcanzadas, el camino será escarpado para los pueblos de nuestra América Latina. Los sectores dominantes vernáculos y el imperialismo no van a permitir que el tránsito hacia sociedades más justas sea un lecho de rosas, ni mucho menos. Ahora, más que nunca, la unidad, la organización, la militancia y la solidaridad entre los pueblos parecen ser la clave contra el embate de la reacción restauradora.
- Detalles
Ya hemos adelantado nuestra opinión favorable al acuerdo alcanzado con la República Islámica de Irán (que actualmente se discute en el Congreso argentino), respecto de la articulación de estrategias políticas y jurídicas bilaterales, tendientes a revertir los infructuosos resultados de una escandalosa pesquisa que ya lleva casi veinte años.
En nuestra intervención anterior hacíamos especial hincapié en dos aspectos específicos que a nuestro entender permitían caracterizar el acuerdo como una instancia superadora de ese estado de virtual parálisis de la investigación[1]
La primera de ellas, es que la justicia argentina pueda interrogar a los sospechosos de participar en el ataque.
A propósito de algunas especulaciones que advierten sobre la posibilidad de que los interrogados se nieguen a declarar, debe señalarse que es ésta, justamente, una de las garantías centrales de un derecho penal liberal. Pero ese derecho de los imputados termina de ratificar que, en tal caso, se estaría cumpliendo con un paso procesal inexorable de la legislación argentina, transcurrido el cual, los operadores intervinientes podrían continuar con el trámite judicial, en la medida –claro está- que existan en la causa evidencias de incriminación positivas independientes.
La segunda cuestión que remarcábamos, se vinculaba con la inédita decisión argentina de “protagonizar una novedosa forma de articulación democrática de vínculos políticos y resolución civilizada de controversias internacionales”.
Ambos logros deben ser debidamente contextualizados, porque acontecen precisamente en un momento de profunda crisis de legitimidad del derecho penal internacional y de la denominada "comunidad jurídica internacional".
Si bien desde siempre ambos respondieron a la relación de fuerzas políticas, económicas y militares vigentes en el mundo, desde la consagración de la unipolaridad planetaria, se ha profundizado la selectividad y la arbitrariedad en las formas de resolución de los conflictos internacionales, en especial en lo que atañe a los crímenes de masa.
En efecto, el sistema de justicia internacional se ha comportado como un instrumento de convalidación de los grandes atropellos y los crímenes más aberrantes de los poderosos, condenando casi exclusivamente a los débiles, los díscolos y los disfuncionales.
Los discursos y las prácticas securitarias se han impuesto durante la tardomodernidad, tanto a nivel interno (Derecho penal de los Estados), como a nivel global (Derecho penal internacional y Justicia universal), sin demasiada oposición por parte de las multitudes, exacerbando un neopunitivismo retribucionista y prevencionista extremo, mediante una progresiva desformalización y funcionalización del derecho penal, en una arquitectura diseñada para aniquilar a los enemigos internos y externos mediante ejercicios policiales de inusual violencia.
Al respecto se ha afirmado lo siguiente: “Es en la perspectiva de esta reivindicación de los poderes soberanos del Presidente en una situación de emergencia como debemos considerar la decisión del presidente George Bush de referirse constantemente a sí mismo, después del 11 de septiembre de 2001, como el Commander in chief of the army. Si, como hemos visto, la asunción de este título implica una referencia al estado de excepción, Bush está buscando producir una situación en la cual la emergencia devenga la regla y la distinción misma entre paz y guerra (y entre guerra externa y guerra civil mundial) resulte imposible”[2]
La violencia que se ejercita en estos términos se concibe ahora como “fuerza legítima”, en cuanto logra demostrar la efectividad de esa misma fuerza -a diferencia de lo que acontecía en el viejo orden internacional- resignificándose así el concepto de “guerra justa” a partir de la reducción del derecho a una cuestión de mera eficacia.
La otra gran perplejidad que nos plantea el sistema jurídico imperial radica, justamente, en la dudosa corrección de denominar “derecho” a una serie de técnicas y prácticas fundadas en un estado de excepción permanente y a un poder de policía que legitima el derecho y la ley únicamente a partir de la efectividad, entendida en términos de imposición unilateral de la voluntad[3]
El Derecho supranacional, aún en pleno estado de desarrollo global, influye decididamente en los clásicos Derechos de los Estados-nación y los reformula en clave de estas lógicas binarias.
Ese proceso de reconfiguración de los Derechos internos se lleva adelante mediante la segunda peculiaridad del sistema penal internacional actual: el llamado “derecho de intervención”.
Los Estados soberanos o la ONU, como bisagra entre el derecho internacional clásico y el derecho imperial, ya no intervienen en caso de incumplimiento de pactos o tratados internacionales voluntariamente acordados, como acontecía en la modernidad temprana.
En la actualidad, estos sujetos políticos, legitimados por el consenso o la eficacia en la imposición de la voluntad y lógicas de control policial, intervienen frente a cualquier “emergencia” con motivaciones “éticas” tales como la paz, el orden o la democracia [4].
En nombre de esos valores, matan, secuestran, encarcelan sin que medie un juicio justo a innumerable cantidad de personas, invaden o bombardean ciudades y pueblos indefensos.
En nombre de esos valores, matan, secuestran, encarcelan sin que medie un juicio justo a innumerable cantidad de personas, invaden o bombardean ciudades y pueblos indefensos.
Volviendo entonces al acuerdo con Irán, creemos necesario valorar en su justa medida una decisión política trascendental, que opta decididamente por la vigencia del derecho y la paz entre las naciones, rescatando las reglas del debido proceso legal frente a la cultura de la “emergencia permanente”. Y que contribuye decisivamente, sin demasiados precursores a la vista, a devolver al derecho internacional una parte significativa de su legitimidad perdida.
1) http://www.derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2013/02/el-acuerdo-con-iran-un-ejemplo-para-el.html
2) Agamben, Giorgio: “Estado de Excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 58.
3) Agamben, Giorgio: “Estado de Excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007, p. 58.
4) Hardt, Michael - Negri, Antonio: “Imperio”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 33.
- Detalles
Los cánticos xenófobos entonados a coro por militares chilenos han dado la vuelta al mundo, y desde diversas perspectivas han sido objeto de innumerables críticas, por lo que una más, tal vez, pudiera pecar de redundante y escasamente original.
De cualquier manera, no puedo sustraerme a la necesidad de hacer un aporte complementario a la gravedad de esas manifestaciones castrenses.
En primer lugar, debe señalarse que el nacionalismo popular, antiimperialista, en los países oprimidos, puede encarnar algo progresivo y por supuesto, bien diferente de las connotaciones que adquiere en los países opresores, donde las exaltaciones chauvinistas generalmente se encuentran coaligadas a formas legitimantes y coercitivas de dominación y control ejercidas por las clases dominantes de los estados centrales.
Por eso, resulta doloroso comprobar que a casi tres décadas de recuperación de la democracia en muchos países de América latina, al interior de sus fuerzas armadas sobreviven "hipótesis de conflicto" en la que sus potenciales adversarios son los países y pueblos hermanos en lucha contra el poder imperial.
Treinta años de democracia han permitido ganar una primera batalla cultural, pero todavía no han saldado la disputa ideológica a librar contra las corporaciones más retrógradas de la región.
En el caso del poder militar, es evidente que hasta ahora no se ha podido remover un paradigma cultural en el que el orden imperial instituido parece ser el objetivo que dota de sentido a las fuerzas del "orden".
Un orden destinado, como vemos, a reproducir las condiciones de desigualdad del continente, a partir del corrimiento del eje de las verdaderas contradicciones y el yerro consecuente respecto de los verdaderos adversarios y los aliados estratégicos. Un pecado capital para un conjunto de instituciones supuestamente destinadas a defender la soberanía nacional, y un más que cuestionable concepto de patria, que parece campear todavía en el seno de esas corporaciones.
No hace falta que redundemos en el drama fundacional de América latina, que radica precisamente en el triunfo de sus oligarquías al lograr la división de sus pueblos en una veintena de pomposas y en algunos casos, ficticias repúblicas. Pero aún antes que se produjera esa intencionada fragmentación continental, los prohombres de la nación latinoamericana, muchos de ellos militares, tenían en claro que la suerte de los pueblos americanos estaba ligada indefectiblemente a su unidad.
Esa unidad parece concretarse, trabajosa y auspiciosamente, dos siglos después. Y justo cuando esta galvanización comienza a adquirir una fortaleza inédita, advertimos la macabra supervivencia de las fuerzas centrífugas que dividieron el continente, obedeciendo los dictados de los sectores de poder enfrentados históricamente a los intereses de las grandes mayorías populares.
La democratización profunda, estructural, de las fuerzas armadas y de seguridad, de las policías y de las burocracias judiciales, es un imperativo categórico y urgente de la hora.
La transformación revolucionaria de los planes de estudio de las academias, el acceso de los sectores populares a estos lugares de poder coercitivo y la selección exhaustiva de los planes de estudio y de los docentes que deben impartir esos contenidos no puede esperar más. Son pocos, hasta ahora, los países vecinos que han logrado un compromiso de sus aparatos represivos e ideológicos estatales con las grandes causas emancipatorias. Por el contrario, hemos asistido recientemente a asonadas policiales, militares, judiciales y hasta de las gendarmerías, todas ellas de indudable matriz destituyente.
La anécdota analizada, entonces, es tan gráfica y elocuente como peligrosa. Por eso mismo, no vale la pena correr más riesgos.
La transformación revolucionaria de los planes de estudio de las academias, el acceso de los sectores populares a estos lugares de poder coercitivo y la selección exhaustiva de los planes de estudio y de los docentes que deben impartir esos contenidos no puede esperar más. Son pocos, hasta ahora, los países vecinos que han logrado un compromiso de sus aparatos represivos e ideológicos estatales con las grandes causas emancipatorias. Por el contrario, hemos asistido recientemente a asonadas policiales, militares, judiciales y hasta de las gendarmerías, todas ellas de indudable matriz destituyente.
La anécdota analizada, entonces, es tan gráfica y elocuente como peligrosa. Por eso mismo, no vale la pena correr más riesgos.
- Detalles
"Internos que deben utilizar los pasillos como dormitorios y que, por no poder salir en las noches al baño, tienen que hacer sus necesidades en tarros. Que amarran cobijas para que parezcan hamacas y así poder dormir en un lugar distinto al suelo. Que duermen, descansan o hasta cocinan en los baños y las duchas. O que intentan recuperar las horas de sueño que no pudieron conciliar durante la noche durmiendo de día en los patios principales, a pleno sol.
Ese es, a grandes rasgos, el panorama que presenta la cárcel de Bellavista, el establecimiento penitenciario que más recibe a detenidos y condenados de Medellín, el Área Metropolitana y municipios aledaños. Una gravísima problemática representada en una cifra: 209% de hacinamiento. Bellavista fue diseñada para recibir a 2.424 reclusos, pero, al corte de diciembre pasado, en ella estaban recluidos 7.493. Es decir, 5.069 personas están en un lugar en el que no tienen cabida.
Mientras diariamente salen entre 10 y 35 presos, entran entre 14 y 40. De esa manera, la cárcel de Bellavista se ha convertido en una olla a presión averiada y a punto de explotar. En el patio 2, por ejemplo, conviven grupos enemigos por naturaleza, como guerrilleros de las Farc y del Eln con exparamilitares, soportando un hacinamiento del 400%, porque allí están recluidos 1.674 hombres cuando apenas hay cupo para 400. Lo peor, no es el patio con mayor hacinamiento: éste es el patio 5, con el 500%, donde hay 300 cupos pero viven 1.531 internos.
Toda esta información está reunida en un reporte de 154 páginas que elaboró la Procuraduría con base en visitas realizadas a las cárceles de Bellavista y Pedregal (Antioquia), a mediados de diciembre pasado, y que fue conocido en su totalidad por este diario. Los funcionarios fueron testigos de cómo en un pasillo del patio 5 duermen hasta 350 personas. De cómo las duchas del patio 4 están al lado de una zona de reciclaje. De cómo en las paredes del patio 8 se filtra el agua que algunos tienen que secar en las noches para extender sus esteras" (Original de www.el espectador.com).
La realidad que describe el artículo periodístico no difiere en lo sustancial de lo que acontece en toda la región. Por supuesto, el infierno se ha de completar a futuro con la infaltable adquisición colonizante de un nuevo código procesal, en este caso destinado a "evitar la superpoblación carcelaria". Como una suerte de aloe vera político criminal, los sistemas de enjuiciamiento y persecución se venden y adquieren adecuando sus propiedades a los distintos clamores y demandas "populares". Así como en algunos países la expectativa estuvo cifrada en la mayor celeridad y la posibilidad ficta de aminorar la "inseguridad" urbana, en este caso se aspira a que un instrumento de criminalización estatal acote los excesos de los estados. Ninguna de estas necesidades ni su pretendida satisfacción son inocentes, ni mucho menos neutrales. Día llegará en que se discuta la verdadera ideología que subyace en estos instrumentos reproductores de poder punitivo, a cuyas aulas acuden ávidos de adquirir los rudimentos de la nueva escuela de las américas criminológica, cientos de estudiantes y juristas latinoamericanos. Curioso: justo en un momento histórico en el que la CELAC le pone límites a la OEA y desnuda los verdaderos intereses que ésta defiende, nosotros abrevamos de una de sus usinas más terribles.
- Detalles
 Un comisario de la Policía de La Pampa acaba de reclamarle al Poder Judicial de la Provincia la imposición de penas “más duras”. Esto confirma la existencia inequívoca de ciertas debilidades institucionales particularmente preocupantes que es necesario poner de relieve . La primera, es la confirmación que La Pampa carece de políticas públicas orgánicas y sistemáticas para prevenir y conjurar ciertas formas de conflictividad y armonizar las mismas con los estándares de Derechos Humanos que todo estado Constitucional de Derecho está obligado a preservar. Desde otra perspectiva, queda también en claro que hay, al menos, algunos encumbrados oficiales de la fuerza que ignoran cuál es el verdadero rol de la agencia judicial, absolutamente ajeno a la misión de proveer "seguridad" a la población, y mucho más vinculado, justamente, a "la contención y vigilancia de las agencias ejecutivas, y el acotamiento del poder punitivo del estado", tal como lo señalara recientemente y de manera expresa, el Ministerio Público de la Defensa en el Proyecto de Prevención de la Conflictividad, Mejoramiento del Acceso a la Justicia y vigencia de los Derechos Humanos, hecho llegar hace algunos meses a los actores ejecutivos implicados en la materia. Es bueno dejar en claro esta premisa en momentos de arduos cuestionamientos a distintos operadores judiciales, por supuestas fallas en el cumplimiento de un mandato que les resulta absolutamente ajeno y sobre lo que poco o nada se ha dicho hasta ahora. Si por "seguridad", en algún punto, se entendiera la articulación de políticas públicas tendientes a la prevención de delitos, debe reiterarse que no esa esa una función que competa a los operadores judiciales.
Un comisario de la Policía de La Pampa acaba de reclamarle al Poder Judicial de la Provincia la imposición de penas “más duras”. Esto confirma la existencia inequívoca de ciertas debilidades institucionales particularmente preocupantes que es necesario poner de relieve . La primera, es la confirmación que La Pampa carece de políticas públicas orgánicas y sistemáticas para prevenir y conjurar ciertas formas de conflictividad y armonizar las mismas con los estándares de Derechos Humanos que todo estado Constitucional de Derecho está obligado a preservar. Desde otra perspectiva, queda también en claro que hay, al menos, algunos encumbrados oficiales de la fuerza que ignoran cuál es el verdadero rol de la agencia judicial, absolutamente ajeno a la misión de proveer "seguridad" a la población, y mucho más vinculado, justamente, a "la contención y vigilancia de las agencias ejecutivas, y el acotamiento del poder punitivo del estado", tal como lo señalara recientemente y de manera expresa, el Ministerio Público de la Defensa en el Proyecto de Prevención de la Conflictividad, Mejoramiento del Acceso a la Justicia y vigencia de los Derechos Humanos, hecho llegar hace algunos meses a los actores ejecutivos implicados en la materia. Es bueno dejar en claro esta premisa en momentos de arduos cuestionamientos a distintos operadores judiciales, por supuestas fallas en el cumplimiento de un mandato que les resulta absolutamente ajeno y sobre lo que poco o nada se ha dicho hasta ahora. Si por "seguridad", en algún punto, se entendiera la articulación de políticas públicas tendientes a la prevención de delitos, debe reiterarse que no esa esa una función que competa a los operadores judiciales.
En aquel aporte del Ministerio Público de la Defensa, se señalaba también que "el Estado deberá establecer núcleos duros de abordaje que incluyan esfuerzos preventivos específicos en la coyuntura y desplieguen estrategias de prevención integral a futuro, basadas en presupuestos teóricos que existen en el mundo hace décadas, pero que, salvo casos esporádicos, no se han aplicado en la Provincia". En esa dirección -seguía diciendo el trabajo, de una extensión de más de 50 páginas- “será una tarea prioritaria la articulación de estrategias de política criminal, coherentes, sustentables y unitarias, que comprometan multi e interdisciplinariamente a todas las áreas del Estado vinculadas al fenómeno de la conflictividad, y a la sociedad en su conjunto. El abordaje de los aspectos conflictivos que incidan sobre la seguridad objetiva o subjetiva de los ciudadanos, aún aceptando que el Estado nunca reacciona monolíticamente, deberá concebirse estratégicamente como un todo armónico, sin fisuras, arrestos voluntaristas, demagógicos o espasmódicos o procederes contradictorios”. Esta visión es difícil de compatibilizar con el reclamo francamente inconstitucional de penalizar más gravemente las ofensas perpetradas por ciudadanos provenientes de otras provincias, por su sola condición de “extraños”.
En aquel aporte del Ministerio Público de la Defensa, se señalaba también que "el Estado deberá establecer núcleos duros de abordaje que incluyan esfuerzos preventivos específicos en la coyuntura y desplieguen estrategias de prevención integral a futuro, basadas en presupuestos teóricos que existen en el mundo hace décadas, pero que, salvo casos esporádicos, no se han aplicado en la Provincia". En esa dirección -seguía diciendo el trabajo, de una extensión de más de 50 páginas- “será una tarea prioritaria la articulación de estrategias de política criminal, coherentes, sustentables y unitarias, que comprometan multi e interdisciplinariamente a todas las áreas del Estado vinculadas al fenómeno de la conflictividad, y a la sociedad en su conjunto. El abordaje de los aspectos conflictivos que incidan sobre la seguridad objetiva o subjetiva de los ciudadanos, aún aceptando que el Estado nunca reacciona monolíticamente, deberá concebirse estratégicamente como un todo armónico, sin fisuras, arrestos voluntaristas, demagógicos o espasmódicos o procederes contradictorios”. Esta visión es difícil de compatibilizar con el reclamo francamente inconstitucional de penalizar más gravemente las ofensas perpetradas por ciudadanos provenientes de otras provincias, por su sola condición de “extraños”.
- Detalles

Durante el mes de noviembre del año pasado, el Ministerio Público de
la Defensa
trabajó en la confección de un Proyecto de Prevención de la Conflictividad,
Acceso a la Justicia
y Vigencia de los DDHH en la
Provincia, una iniciativa -hasta donde sabemos- sin
precedentes en La Pampa. La propuesta
fue remitida a las agencias ejecutivas con incumbencia específica en el tema y,
transcurridos estos dos meses, decidimos poner en conocimiento de nuestros
lectores algunos de los puntos fundamentales que integran el trabajo, siempre
con el objetivo de promover una discusión sobre estas cuestiones tan sensibles.
Proponíamos en ese momento, por ejemplo, desplegar estrategias de prevención situacional adaptadas
(con rigor teórico y científico) a las diferentes formas mediante las que se
expresan la criminalidad o la violencia en cada zona de las distintas ciudades
y centros urbanos. En este caso, la articulación de políticas públicas con los
Municipios también resulta fundamental, toda vez que la detección de las
situaciones problemáticas, los grupos de infractores, las particularidades y
las rutinas de los ofensores y la puesta en práctica de inmediatas medidas de
prevención situacional, no pueden llevarse a cabo exitosamente sin el concurso
y la participación de los municipios, que son quienes conocen con mayor detalle
“el campo” de toda experiencia político criminal.
También señalamos la necesidad de establecer parámetros fiables de los estándares
de reincidencia en la población carcelaria. Por
lo tanto, alentábamos la realización de mediciones continuas sobre este
segmento de la población carcelaria y de la reincidencia con la mayor
fiabilidad posible.Sobre todo, en el caso de delitos que causan una gran alarma
y conmoción social, respecto de los cuales la reiteración o multiplicación de
los relatos mediáticos pueden conducir a conclusiones erróneas respecto de sus
indicadores de reincidencia.
De la misma manera, sugeríamos intervenir en la prevención de delitos particularmente
violentos e intimidatorios, por caso, el robo de viviendas y los robos armados.
En estos supuestos, se podrían aprovechar experiencias internacionales
exitosas, como por ejemplo, las llevadas adelante en Inglaterra por el “Grupo
de trabajo sobre el desvalijamiento residencial” (Domestic Burglary Task
Force), en Gales, los Países Bajos o Canadá. En este caso, sería factible
realizar proyectos piloto en zonas críticas, celebrando convenios con los
organismos internacionales o universidades involucradas en la temática en
dichos países.
Otra medida que se proponía, en un documento de más de
cincuenta páginas, era relevar la magnitud de la influencia del sistema penal
en la formación de la “identidad del delincuente” (labeling approach)
que se opera mediante el sometimento a procesos extremos de visibilización,
diferenciación y estigmatización durante el juicio, a fin de acotar los insumos
simbólicos que coadyuven a potenciar dicha identidad, toda vez que la asunción
de la misma profundiza la relación con otros infractores y un nuevo rol que
induce a la persistencia en la carrera delictiva.
Sostenemos también, en la propuesta, la necesidad de
llevar a cabo “mapas del delito”, indagando sobre sus connotaciones
situacionales, variables horarias, características de los ofensores: edad,
extracción social, modus operandi, variaciones estacionales, niveles de
organización, etcétera.
En otro orden de ideas, advertimos en el trabajo que, dentro
de las normas que regulan la ejecución del castigo, existen innumerables nichos
de poder que se ejerce cotidianamente de manera autoritaria y abusiva. La
microfísica del poder foucaultiano se expresa particularmente, por ejemplo,
en los informes “criminológicos” que produce la administración
carcelaria, que invariablemente tienden a demostrar que el individuo se parecía
al delito que cometió aún antes de cometerlo, están atravesados por un exceso
insostenible de sobrepredictibilidad delictiva, se construyen en base a
prejuicios que en muchos casos no son sino referencias a la vulnerabilidad de
los internos y se autolegitiman descubriendo estándares insólitos de
“peligrosidad”. Por eso es necesario que se cuente con una institución oficial
de contención y seguimiento de las personas en conflicto con la ley penal
.
Derecho
- Neoliberalismo y teología política: nada más humano que el crimen
- A los bifes: animalismo y clase trabajadora
- La deriva de la camarilla de los jóvenes turcos
- Conjeturas sobre la concepción jurídica de la "Confederación Indígena" de Juan Calfucurá
- Los pensadores malditos y el olvido sistemático de la academia




